Las hortensias próximamente
CARLOS DROGUET
El cuento que presentamos a continuación, pertenece al Volumen 2 de los Cuentos Inéditos de Carlos Droguett que serán publicados por la Editorial Etnika.
LAS HORTENSIAS PRÓXIMAMENTE
Lunes 14 de abril de 1980, en la mañana, sol primaveral, calor inicial, y yo necesito también este calor inicial en las venas del cerebro.
Creo que esto puede ser un anticuento y me parece que voy a meter las reflexiones que he hecho sobre el tema en el tema mismo, será por consiguiente un cuento-ensayo, o un ensayo-cuento o, finalmente un ensayo sobre el cuento, con algunas desperdigadas, sueltas, volanderas hojas otoñales que contienen pedazos de temas, restos inconclusos, no terminados, o no empezados, o también no ahondados en el justo o injusto medio del argumento. Esto es, pues, no un cuento, sino el cuento de un cuento, no habrá en él, y mejor si no la hay, pues tendré más libertad, una trama estructurada, observable y diagnosticable, una historia que puede ser sometida a reactivos por los doctores de la literatura y ser iluminada, o ensombrecida por el escalpelo luminoso de los mineros buscadores y rastreadores de tesoros, por los arqueólogos del hecho literario, estos malhechores del hecho literario en todas las etapas del curioso fenómeno, aun no aislado por los microscopios, las sales, los reactivos, del misterio de la creación edificada con palabras. Estas páginas, me parece en este momento, se incorporarán mejor a mis futuras y probables memorias –mis obsesivos materiales de construcción- que a un tomito de cuentos de c.d. químicamente impuros. En consecuencia y obligatoriamente –una obligación que tampoco yo he buscado-, estas páginas oscilarán –y quizás sea ese su destino y finalmente el único tema- entre el ensayo y la narración y puede que sea un collage, pero no estoy seguro, sí, nunca he estado seguro de nada y es por eso que, seguramente, escribo. Cuando haya que insertar ideas en este escrito, se insertarán ideas en este escrito, cuando, de repente, sin previamente programarlo, surja un tema, una historia o solo su insinuación o su principio, pues ahí derramaré esa historia no comenzada o no terminada, quizás, por ejemplo, y trataré de ser humilde mientras lo pienso y lo escribo, la Venus de Milo y la Victoria de Samotracia serían menos hermosas si estuvieran incompletas, sin esa lamentable, y fascinante mutilación, lo que las hace accesibles a nuestros ojos, nuestros pensamientos y nuestras conmovedoras lamentaciones acerca de la sanguinaria ferocidad de los antiguos guerreros, asesinos y bombarderos, que no solo mataron a las ciudades y sus habitantes, sino también a los palacios y sus seres de maravilloso mármol.
La idea central versa sobre el amor, sobre el amor desesperado, o lleno de esperanzas, de inútiles esperanzas (sabiendo ellos dos, y no importa si no tienen nombres en la historia, creo ahora que es hasta un acierto más, dejarlos anónimos, casi sin rostro), sabiendo con toda seguridad ellos dos, muy jóvenes, o simplemente jóvenes, o al borde ya de la última juventud, un pie en la hermosa edad, otro pie –el que lleva el pulso del argumento-, en la sombra, esa sombra que es o será la vejez, sabiendo que todo lo que hagan por amarse más, todavía más, otro beso aún, otra noche sin dormir llorando, otra noche ojerosa para su desgracia, que todo, todo, sería finalmente inútil. Sobre todo, dijo él, murmurando, como si estuviera solo, y con seguridad estaba solo, pues, aunque ella estaba a su lado, su mano en su mano, sus ojos en sus labios, de todas maneras estaba lejos, separada por sus cuerpos, del que no podían salir, al que no podían entrar, él en el de ella, ella en el de él, y entonces lloraba y sabes?, le decía llorando, yo estoy segura de que somos seres incompletos, pues de otra manera, sería tan fácil como cuando saltas por la ventana abierta hasta la oscuridad en que estoy esperando o cuando, dormido ya, cansado ya, desagradable ya, estás transpirando suavemente, supurando por tus labios, otros nombres que no son el mío, otras formas, otros pechos, otros muslos, otra boca golosa que te la llevan a la tuya como un confite y yo me quedo ahí, enredada en tu pelo, mojada un poquito mi mano con la transpiración que te recorre la garganta y el pecho, como si ella fuera más feliz que yo, pues te pertenece enteramente, ella, esas gotitas de humor tibio, son también tú y yo no tengo más que lágrimas, tan desesperadas y solas en el mundo las lágrimas, siempre vestidas de desesperación, siempre colgando su agua hasta los pies como las túnicas de los antiguos amantes?, preguntaba absorto él, no ha habido jamás amantes en el mundo, en la historia, en las historias de la paz y no en la historia de las guerras que es la única que les interesa a ellos, esos profesores de pelo y de polvo. Estoy seguro, vida mía, que nunca, nadie, jamás, en ninguna época, en ninguna región, en ninguna circunstancia y en ningún estado de emoción dichosa o desventurada, ha amado a nadie, tampoco a sí mismo, ni siquiera esa vulgaridad besándose a sí misma en el espejo opaco de sus manos. Y además, agregó ahora ella, ni siquiera sabemos cómo nos llamamos, y esta ignorancia es una lejanía muy especial, no crees?, te das cuenta que es lo único que nos acerca? Él abría la boca para hacer algún comentario, pero ella siempre se la estaba cerrando con tres dedos, con tres dedos de la mano izquierda, después se los besa sus dedos ella y se los pasaba florecidos a él, y él a veces se reía, y se alejaba por esa risa. Tenía miedo, además, por eso, y no solo era ella quien tenía miedo, pues estaba segura de que él también lo sentía. Y siempre estaba temiendo que así, como el malvado querido hablaba en sueños nombres de otras muchachas, pues eran jóvenes todos esos nombres odiados que vivían en alguna parte y, especialmente, en el recuerdo de él, temía ella que alguna vez sería, era alguna idea un poco enloquecida, temía, y no se lo había dicho y tenía mucho miedo de decírselo, y tenía al mismo tiempo mucha necesidad de decírselo, que de repente, en la oscuridad de la noche, cuando la luna alargaba sus sábanas azules hacia ellos, de repente, en los labios de él, no apareciera, su voz, la del adorado querido, sino milagrosa y monstruosamente, la voz de otra muchacha, esas desvergonzadas rameras que se desnudan sin rubor y sin pudor en su garganta y apartan su garganta y sus palabras y sus pensamientos, para que él no me mire, pues, además de ese temor, de que alguna de esas desvergonzadas arrastradas y tan lindas -pues la primera vez que pelearon, él le había dicho, para hacerla llorar, y estuvo llorando toda la tarde, que ella, ella misma, tú, amor mío, eres la niña menos bonita que he tenido en mis brazos y si te suelto y te dejo caer al suelo -sabes, es un sueño que tuve-, no solo te tornarás horrible sino que te convertirás en una vieja, sin recuerdos y llena de arrugas que chorrean por sus ropas negras y cuelgan como collares de su cartera de vieja. Apretada a él, se hacía un poco huérfana, desamparada, enredadera sin flores y sin muro nuevo, esa murallita divisoria de la casa de la abuela en la que crecían líquenes cuando se iba el invierno y crecían gatos cuando pasaba la luna volando y abriendo sus alas de sábanas para nosotros, se apretaba más y le decía, es seguro que ocurría todo eso, pero siempre que tú digas tu nombre y yo te diga el mío y hasta es una suerte que me pone menos celosa y odiosa que hayas decidido, desde el primer día, en realidad, fue la primera noche que te acostaste conmigo, cuando bajaste de la cama y de mi cuerpo, saliste de mi boca, de mis ojos, de mis manos y encendiste la luz en la mesita y yo te miraba las piernas y la collera y las llamaba, no te llamaba a ti, solo a ellas, pues tú estabas ocupado escribiendo, debiera darte vergüenza, dijo cogiendo la lámpara encendida para lanzársela -pero no fue esa la vez definitiva en que se la lanzó-, escribiéndole a esa desvergonzada amante llena de pecas, esa putilla tiene una peca cada vez que un viajero pasa la noche pernoctando en el hotel de sus piernas, eres un sucio, un podrido, un infame, un degenerado, solo falta que me digas tu nombre para que yo me vuelva vieja y tú viejo y nos quedemos mirando desde la vejez que siempre está en la lejanía, esperando, esperándonos. Él, jugando con la pantufla en la oscuridad, la miró risueño y nada de furioso ni ofendido, sabes? le dijo, como si no hubiera pasado nada, sabes?, le estoy dejando un recado al cartero para que jamás, por nada del mundo, ni en ninguna circunstancia, deposite cartas, telegramas, cables, certificados, encomiendas, en nuestro casillero, pero como puede darse por ofendido con este recado, le digo que no solo le pagaremos todos los recados que traiga para esta dirección, sino que le pagaremos el doble, puntualmente el día 30 de cada mes, siempre que se lleve las cartas a su casa y las queme y arroje al río los libros, las revistas, los diarios que pueden llegar y que si alguna vez mi madrina o tu abuelita, la madrina y la abuelita que no quiere que pasemos necesidades ni suframos, nos envía un poco de dinero, que se quede con él y que firme la firma que quiera y se gaste los billetes en nuestro recuerdo y estaremos muy felices si se emborracha tanto que mañana amanezca enfermo y no se olvide de la causa de su enfermedad, que somos y seremos nosotros, que no tenemos nombre y no queremos tenerlo. Lo fatal y trágico, dijo ella, lo irreparable sería que, dentro de una de nuestras peleas, cuando me pongo furia porque le hablas a otras desvergonzadas en el sueño y yo te despierte a bofetadas o martillándote la frente, los ojos y la boca, primero con el libro, después con la lamparita, lo irreparable sería que, en ese momento, uno de los dos, o los dos -con uno que hablara bastaría y sobraría para nuestra desgracia-, dijera nuestro nombre. No, no lo diremos, es decir, mientras nos amemos no lo diremos, dijo él, estoy seguro de ello, nada se me olvida, tú sabes que nada se me olvida. Por lo menos en sueños, dijo ella, entreabriéndose la blusa, pensativa, sabiendo que él la miraba y no importándole nada y si ahora me dice su nombre, le diría los tres nombres sucesivos que tengo en el bautismo y como me llamaba mi madrina y como me solía llamar mi abuela y hasta, si me torno malvada y no cuesta nada tornarse malvados, siempre se está al borde del precipicio o de una cantidad de precipicios, donde te asomas, arrodillada hacia el cartero, donde te asomas botada de bruces hacia el río y el río te dice, ven ven a acostarte con mis aguas, que no solo te taparé con ellas, sino que te llevaré en viaje con ellas y te peinaré mientras nos apartamos de la orilla. La orilla es la vida, murmuró, lo demás, todo lo demás, es la muerte. Él le estaba mirando la blusa entreabierta, se sonrió un poquito, algo conmovido, algo burlón, era un malvado, sí, era tan malvado, pensaba ella, que hasta era posible que la amara, si alguna vez en la vida, los poetas, los músicos que juntan la música, los pintores que desparraman sus paisajes y sus rostros de locos y sus cuerpos de suicidas desde sus pomos de materia de colores, si alguna vez descubren a un ser que ama –y estoy segura que si alguna vez en la vida, en el mundo, en el destino descubren a un amante, al primer verdadero amante de la historia de toda la humanidad y de toda la vida, ese amante, esa persona que ame hasta consumirse quemada en su propia llama, será una mujer, porque para amar hay que ser un débil, un desdichadamente desnutrido por el destino y la herencia y eso lo sabemos hacer perfectamente las mujeres, esa debilidad es toda nuestra fuerza y siempre tenemos a mano nuestras lágrimas, como una puerta que tienes que empujar para refugiarte en el cuartito de tu soledad sin esperanzas. Lo hemos hecho muy bien, dijo él, mientras subían la escalera después de haber colocado y pegado el letrero que le advertía al cartero que no les interesaba recibir noticias de nadie, de ningún amigo, de ningún país, de ninguna familia, jamás, mientras estemos en este domicilio, cartero, por favor, aunque sea un cable submarino o un telegrama interestelar, no estamos, nos fuimos, no somos, gracias, cartero. Se sintieron ambos muy cansados cuando terminaron de subir la escalera y él, sin elegancia, se derrumbó en la cama y ella se fue a peinar un poquito en el espejo que dormitaba en la oscuridad y se tendió a su lado y le cogió las manos, ¿estás seguro de que no se nos ha olvidado nada?, preguntó ella. Lo dices como si estuviéramos preparándonos para suicidarnos, dijo él, por qué estás triste, señora Torres? Logró que se riera, sí, logró que se sentara a reírse a carcajadas, mientras se quitaba la blusita desabrochada y él ponía sus manos abiertas para que sus pechos descendieran en ellas, lo besó con los labios fríos, lo mojó con las lágrimas tibias y se estuvieron moviendo como engranajes para acercarse, por lo menos, no solo en sus ojos y en su boca, sino también en sus respiraciones. Era, desgraciadamente, todo lo que podían hacer. Es que, señor Torres, dijo ella, pidiéndole prestados sus labios para hablarle, cuando nos peleemos o nos casemos durante años y años, buscar el amor, un poquito de amor, una llamita de amor en las calles, plazas, arrabales, qué nos quedará en las manos? No, por favor, no digas lo que tendrás en tus manos dentro de algunos años, pues me da primero asco, después tristeza, después desesperación, sí, no crees? Siempre tendremos el recuerdo de suicidarnos, señor Torres, dos motivos para suicidarnos, que tú, lleno de furia, me digas tu nombre, que yo, llena de celos, te diga mi nombre, o que cuando despertemos una madrugada, nos demos cuenta de que estamos encerrados en una jaula de arrugas sin poder salir de ella. Te das cuenta, ya estamos encerrados, no, no podremos salir nunca si no abrimos la puerta sellada con una pistola o un puñal, pero bien abrazados, para que pisemos el otro lado juntos. Te parece? Vio que él estaba sonriendo en la oscuridad, vio que, en la oscuridad, el rostro dormido de él era casi distinguido. No, no eres un portento, pero yo te agrego gestos, movimientos, trazos fugitivos e inmortales, y lo haré mientras no sepa quién eres ni de dónde vienes y a ti te ocurra lo mismo con esta jovencita que dentro de algunos años, te verá sonreír en el sueño y se apretará a ti antes de apretar el gatillo. El ideal sería una sola bala, suspiró y miró la oscuridad y en ella descendían sus ojos. Y fue en uno de esos momentos iguales y repetidos, que tornaban a su recuerdo como si siempre fuera el mismo, momentos de duda, de pesar, de pobreza económica, que ella, o él, se preguntan y para los efectos del difícil tema no importa quién hace la pregunta, pues en definitiva quien la hace es el amor, el amor frustrado, como todo amor, aun el más lleno de acaeceres y lagrimosas coincidencias, aun el más lleno de pesares, abnegaciones, renuncias, muertes por dudas, por iniquidad, enfermedad o celos –ese amor enfermo-, sí, él o ella, ella o él, una tarde asoleada de sábado, una madrugada azotada y derrumbada por el viento, o más bien una noche sin luna o con poca luna, cargada de nubes cargadas de lluvia, se pregunta, se preguntan ellos, teniendo incertidumbre y miedo, al mismo tiempo, mientras se hace la pregunta, que lo que piensa sitiado e incomunicado por las dudas, que su pensamiento preguntado, sea la verdad, la absoluta y definitiva verdad: existe el amor o existen solo los amantes, los desesperados amantes sin amor? Existe el amor? O solo existen, misteriosamente puntuales y elocuentes, las penas del amor inexistente? Porque, murmuraba ella, en realidad rezaba sus dudas desgranando sus labios fríos, sus dedos nerviosos y vacíos, si existe el amor, porque no existe visible e irreparablemente en nosotros, llenándonos de dicha, de su dicha, y de lágrimas, de sus lágrimas? Porque no existe rotundamente en nosotros y nosotros vivimos –si es que estamos viviendo, fuera de respirar físicamente-, como si nos amáramos, como si no tuviéramos motivos, destinos, trayectorias, trabajos que cumplir y que sufrir aquí encima de la tierra, en este trozo de casa que no sabe que queremos amarnos y que no podemos hacerlo, a pesar de entrar y salir uno de otro, como huéspedes de una hospedería desahuciados de la vida y de la guerra? Esos pensamientos eran los que no la dejaban dormir y los que la hacían bajarse veinte veces de la cama, ir hacia el pasillo, detenerse junto a las puertas cerradas del huésped de la habitación 7, el señor Romero, el vetusto y verdoso señor Romero, surgía una lámina insignificante de sopor, de resuello, de ronquido, como si él se estuviera desangrando, como si ese material visible e invisible fuera toda su sangre y casi toda su vida, la que mañana por la mañana, a las siete en punto, mientras cantaba para no tener miedo y para no preguntarse quién era él y qué era lo que estaba haciendo aquí en este rincón de la vida, mañana por la mañana, lo que restaba del señor Romero –y cada mañana, ella estaba segura y se extrañaba y se preguntaba no solo por qué ocurría, sino también porque ella era la única que se daba cuenta de ese misterio, entrarían los restos de sus pies en los zapatos viejos recién lustrados, el resto de su cuerpo en su ropa arrugada, antiguamente deslustrada, cuando él vio, lo vio venir entre los árboles del parque, frente a la escuela. Una segunda pregunta atormentada e inútil, esas preguntas que insertas en una sesión de soledad sabiendo que no tendrán respuestas, la respuesta que precisas para seguir joven, para seguir vivo, podría o tendría que ser esta: todo el mundo, desde que el mundo es mundo, bajo la luz del día, bajo la luz de la noche, en la luz amarilla del verano, en la luz plateada y estremecida del invierno, todos los seres, los pobrecitos seres que somos, o creemos ser, sin excepción alguna, se aman terriblemente, como pequeños silenciosos, desalados motores del destino, de absoluta verdad e iniquidad, se aman con verdadero amor de carne, desnudo de la carne, de la ropa, de las palabras, de los juramentos, de los proyectos, ignorando todo, también a ellos mismos, sabiendo todo o no sabiendo nada, solo adivinando, oliendo, tergiversando esa hermosa fatalidad del amor que ama como la llama de la vela alumbra, del amor que arde como el fuego, estremecidos sus brazos de fuego en su pequeño corazón condenado, sin apagarse el fuego, sin apagarse el amor, sin saber lo que le ocurre, lo que malditamente, benditamente le ocurre. Ese amor sin límites, sin murallas, sin contratos, sin juramentos de sangre y de lágrimas firmados por el cuerpo y por los ojos y balbuceado por la boca su idioma incomprensible y tan cercano? Sin excepciones, seguro que no hay excepciones? Y si hay, si criminal y malvadamente hay excepciones, unas pocas y más desesperadas excepciones, entre ellas estamos fatalmente catalogados y numerados, retratados de perfil, ametrallados de frente por la luz policial del canalla destino, estamos ahí inobjetablemente nosotros, sin plazo, sin espera, sin silla para sentarte, sin almohada para mojarte? Y una tercera pregunta, más trágica, más desesperada, más sin esperanzas, balbuceada lentamente para que entiendas, toques con las lágrimas y con la sangre, te cortes un dedo y una boca y te desangres sobre esas palabras epitafiales, una pregunta única y última, podría ser, o hay fatalmente, cada cien años, una sola vez en un país grande o pequeñito, en un continente, a la orilla tentadora de un río que busca seres vivos con sus cascadas para ahogarlos, alguna señalada juventud, una o dos juventudes –la de nosotros, por ejemplo-, que absolutamente no podrá amar, que no nació para amar, como el ciego que no nació para ver, pero nació, como el mudo que no nació para hablar sus palabras, pero nació, que no nacieron para amar y ser amados, sino sencillamente para vivir penitenciados, sin labios, sin miradas, sin lenguas, pero vivos, es decir en el justo límite entre la vida-vida y la vida-muerte, esa vida de un muerto, de un cuerpo muerto reteniendo un poco de aliento vivo, que quiere vivir, que quiere preguntar, que alguna noche, todos sentados en sus camas en el antiguo internado, hablaban de la luz y él la escuchaba a la luz pero no la miraba. Y qué es vivir? Y qué es, o sería, amar? Amar desesperadamente, rápidamente, alumbrándose como un fuego, iluminándose hacia dentro como una llama que, además, te devora? Porque la historia de estos dos jóvenes infelices –pues quizás tampoco son del todo infelices y aun quizás no del todo jóvenes, y si lo fueran, si sufrieran hasta el fondo de sus huesos y de sus recuerdos –piensa ella, o piensa él-, o piensan los dos el mismo pensamiento comentado, es decir con variaciones, variaciones en que hay, o puede haber, o debe haber –para que no todo transcurra en las tinieblas-, que una infelicidad suma, llegada al límite, a la orilla, al vacío pestilencial, es también, si no otra clase de amor, por lo menos otra clase de sentimiento, pues la mamá Sara, o la abuelita Rosa, o la tía Azucena o la madrina Cora, y hasta el abuelo inmenso y asoleado en el asilo, el abuelo dos veces viudo negro enlutado, decía sonriéndose para años después, que lo importante y esencial, lo significativo y fructificativo y valioso no era tanto ser amado como amar y sufrir, especialmente sufrir, hundido hasta la boca o los ojos, donde no puedes gritar, donde ni puedes llorar, sufrir siempre que se llegara hasta el más lejano límite, alejándolo siempre al límite, y agregaba, sonriendo el abuelo en la resolana tibia del patiecito exclusivo del asilo, sonriendo lejanamente, hacia su entierrada juventud, que con toda seguridad había en ese sufrimiento –y los santos obsesivos y los mártires cuajados y los suicidas violetas bien lo sabían-, un goce más alto, más limpio, más depurado y, desde luego, más orgulloso de sí y de su capacidad, escogido de sufrir, de absorber sufrimiento, el oxígeno del sufrimiento, ese que te acompaña mientras vas bajando de uno en uno hasta topar con tu cuerpo e ingresar en él para morirte encerrado, asfixiado por tu carne sin recuerdos, pues, decía el abuelo, desfallecido un poco en los almohadones para que la enfermera blanca, blanca también en sus medias que trepaban vertiginosamente hacia su respiración, mientras la enfermera blanquecina y rosada se borraba tras el quejido de la aguja que se demoraba y él arrugaba su sonrisa y ella encendía la lamparita y se apagaba sigilosa por los pasadizos –porque esto es también importante decirlo y es importante para ellos no olvidarlo-, que según sus desordenadas y desencuadernadas, ansiosas lecturas, esa agua corriente en forma de libros, cuando creían estar enamorados y solo estaban ansiosos, ansiosos más de ser amados que de amar, también según sus recuerdos anotados y salpicados de las clases de literatura, o de arte, de historia del arte, o de filosofía, de introducción al estudio de la filosofía, que era en realidad una introducción al estudio de la nada, a la seguridad de que todo es nada, al menos lo visible y comerciable, lo que se compra y se vende, esas cosas manuales por las que se asesina o se estafa, los amantes clásicos que ya se secaron, cuya historia y nombres habían pasado, temblado y transcurrido a través del sufrimiento y de la pasión crucificada sin cruz visible de madera, todos eran, sin excepción ninguna, gente cuya memoria y novela, a veces palabras, frases, quejidos, lamentos, chillidos, gritos, se conservaban y recordaban sosegados ya, cristalizados ya, mineralizados ya, en la pintura de las antiguas paredes que ya se murieron, en las esculturas carcomidas por los piratas filibusteros o por los depredadores de las universidades y catedrales, en la música que corría por las aguas blancas y negras, siempre relucientes e inconsolables del piano, en los acordes que saltaban sollozando, degollados en las cuerdas del violín Stradivarius o en la guitarra incaica, en la literatura escrita en papeles o en la literatura escrita en la lengua y todos, unos detrás de otros desesperados, temblorosos, resfriados, desangrados, suicidados, eran recordados, analizados, destapados en sus desesperados lechos de piedra, analizados en sus colosales cementerios arquitecturados por el silencio y por el silencio del tiempo, ese tiempo sin ojos, sin orejas, sin manos, sin labios y que es tan elocuente y tan doctorado, sí, eran analizados y clasificados entre los grandes o enormes insectos legendarios no porque hubieran amado mucho, sino porque habían sufrido mucho a causa de su amor o de su desamor, que es el amor bocabajo en la almohada, en el pañuelo, en el túmulo, sollozando hasta amarrarse y sosegarse y, por lo tanto, el amor en sí, como enfermedad transmisible y droga tangible, el amor en sí, enteramente puro y cordial e incoloro y sin sabor y sin olor, el grande o pequeño amor no era causa de dichas o satisfacciones, sino de dudas, desconfianzas, escalofríos, traiciones, tentaciones e incertidumbres y finalmente, en el tercer acto que trae su decorado de enfermedades, malestares físicos, pliegues hermosos y traidores en la comisura del ojo o de la boca y un canastito grácil de arrugas y de enfriamientos, sí, finalmente de tormentos, de visibles y descriptibles sufrimientos físicos y químicos, esos que desfiguran primero la cara, la mano, la mirada, la palabra, esos que envejecen la voz y la mirada y las arrugan como papel y, especialmente, lo que era una sorpresa más, tan necesaria, la tornan irreparablemente fea, horrible, odiosa. Porque el sufrimiento, si es valioso, reparador, depurador, restaurador del malsano equilibrio, purificador de las impurezas que forman y formulan la pureza del famoso inmortal e invisible amor, el amor deja esas huellas de sus patas o de sus carruajes, esos testigos puntuales y espantosos que son las quemaduras de la piel y de la vida que corren por debajo sin detenerse y sin alejarse, los bordes cerrados sin compromiso de las invisibles y famosas heridas? En este clima crepuscular y vesperal, haciendo un arquero de los suaves y conmovidos solitarios amantes, cuyos recuerdos se conservan como emblemas o proclamas, no tanto porque amaron, sino porque sufrieron –parecía, finalmente, que ellos existieron no solo para sí mismos, sino para los escribidores, los intoxicados de ruidos desordenados que ordenaran, los locos sueltos y pintarrajeados que escarbaban los tachos de pintura para encontrar listo para colgar en la imaginación, solo que sin marco y sin visitantes, el fabuloso y portentoso retrato y paisaje internacional del sufrimiento hecho carne, carne que quiere amar y no sufrir, carne que quiere sufrir si ha de amar y que finalmente, angustiosamente, solo conoce el sufrimiento y solo recuerda el retrato invisible del amor que pasó por sus ojos cerrados para rajarlos, por sus heridas cerradas para sangrarlas en el siglo que acaba de traer hasta la orilla del copioso abismo otra escuela de jóvenes que quieren amar primero y escribir después el amor, pintarlo, dibujarlo deformado, ahogarlo con cataratas que bajan enlutadas y frías por la luna del piano. Agotar, si es posible transcurriendo por la memoria de los sueños y de las lecturas, el tema del amor, de la enfermedad de sufrimientos que se llama amor, haciendo, para afirmar estas certezas o estas dudas –porque es reconfortante hasta el sudor saber, pensar, esperar que de todas maneras el amor, el verdadero amor, desprendido de la carne, o nacido con sus raíces y ramas en ella, es desesperante hasta el cuchillo y las venas asesinadas o suicidadas saber, conocer sin esperanza de rescate, de respiración de luz, de pequeñito rayo de luz, que el amor no existe nunca en ninguna parte ni en ninguna carne, que las lágrimas, solo los suspiros y las lágrimas lo reemplazan, hasta que los seca a los dos la vejez, cuando la ternura, la necesidad de ternura, de compañía, la fatal necesidad de no estar solo, la brutal certeza de que siempre lo estarás, hasta que todo ese material de tu vida y tu destrucción se vaya, junto con tus lágrimas, si te quedan lágrimas, junto con la sangre, cuando dejó de gotear ya la sangre, por el caño entreabierto de la herida en el brazo, cuando todo se vaya hacia la violenta, eterna y clausurada oscuridad, llevándote a ti como el invitado esencial, el viajero del último coche, carruaje, ese carruaje de género oscuro y de coronas de flores que ya no coronan ni huelen a vida, sino a. En este clima, haciendo un superficial arqueo –para no hundirme mucho en la desesperación- de los amantes antiguos cuyos recuerdos e historias y desventuras se conservan no porque amaron mucho, sino porque sufrieron hasta el fondo (Hero y Leandro… Hero trabajaba en una verdulería que pertenecía a su madre y ahí vio una mañana de otoño a Leandro cuando se encaminaba hacia la escuela, a ver si se había muerto aquel profesor tuberculoso, cuya vacante le habían prometido… Abelardo y Eloísa, aquellos desesperados tranquilos, tan fríamente desgraciados cuando a él le ocurrió la desgracia que lo cercenó de la clase de los hombres, y aunque ella, sollozando a su lado, después abarcándolo con su mano en su cintura delgada, después dejando gotear sus lágrimas en sus manos que olían a libros y a lápices de escribir le decía que de todas maneras, amor mío, lo haremos, y él, lentamente, sintiéndose hablar él más que lo que lo sentía ella, se preguntaba, ahora no soy Abelardo, ahora soy otro, ya que la infamia me carcomió mi calidad de hombre, de enamorado, de ser lleno de vida y de sabiduría, mi sabiduría ahora es solo un chorrito de suspiro, es nada, ahora me tendré que ir, ahora me tendré que poner e irme caminando, adiós, Eloísa, ahora no soy un hombre, ella tampoco es ya una mujer, sino algo más que una mujer porque ha sufrido y sufrirá más por mi recuerdo que por mi desgracia, hasta que antes de olvidarme, se sonría, empiece a sonreírse, yo me iré alejando por la filosofía en busca de la muerte de la escolástica, no, no me recordarán por mi amor, sino por mi desgracia, no me recordarán por mi desgracia, sino por lo que nació de ella, yo mismo, el otro, el que va a escribir cuando se le seque la desgracia… Julieta y Romeo, los adolescentes cuya desventurada historia se vació en dos vertientes, lo que recogió el inglés y la trasmutó de la manera que le convenía, porque el inglés tenía mucha necesidad de desgracia, de causar y desatar desgracias en el mundo de sus semejantes y de sus diferentes, para no convertirse en asesino –eso lo había estado pensando, desde que era un niño, cuando en la plazoleta que enfrentaba al teatro, cuidaba los caballos de los caballeros y después se entraba con esos centavos a ver la última función del teatro con ruedas, antes que se alejara en el tierral de la lejanía, pero ocurrió también, y tenía que ocurrir la otra descolorida novela, aquella que comenzaba regando la desgracia sellada con sangre, con demasiada sangre por el inglés, para restaurar la calma en su sangre propia y en el reino. Y la verdad, la otra verdad era que Julieta y Romeo no murieron entonces, sino que entre sus borracheras, sus gritos, sus escándalos, sus bailes ruidosamente iluminados por los tamboriles y las gaitas, las odiadas familias se reconciliaron porque así les convenía a sus intereses y finalmente ellos dos, los repentinos novios se casaron sellados por juramentos y por besos fríos y luego, muy luego, se tornaron los dos, Julieta y Romeo, viejos, y esta vejez era más dramática, pues habían perdido la ocasión fatal y única que había retrocedido por sus deseos de permanecer, de todas maneras, juntos en su fiebre amorosa, por sus deseos de amarse hasta la muerte y solo lograron, faltos de tacto, de experiencia, de humanidad, sí, solo lograron amarse mesuradamente, con una economía muy inglesa, amarse hasta el aburrimiento, esa avara manera de ahorrar la desdicha. Otelo y Desdémona, el furioso enceguecido por los celos que le pasaba envueltos en un pañuelo de narices el otro, el verdadero enamorado, el más desgraciado de la historia, porque no ama ni es amado, solo se ama a sí mismo, solo se odia a sí mismo, mirando la trágica urdimbre que con escasos elementos ha fraguado, como un frasco de tinta roja que ha de volcar para dibujar una historia, la de él mismo, vestido de lágrimas y de sangre, y aquella mañana, cuando se durmió en la borda, en el sitio en que estaba la capa encarnada y azul y amarilla que le había servido de lecho, solo había un puñadito de sedas formando su uniforme, su traje ceremonial de la muerte, empapado en sus suspiros sin ocupación, en sus miradas sin oficio, evaporado él, muerto él, que nunca había estado vivo, pues solo la llama de suave ensueño de Julieta, solo la llamarada del furioso amor de Otelo lo había mantenido de pie, con esa apariencia de vida para que cumpliera su aborrecido papel de malvado hasta el tuétano… y Sansón y Dalila, los enamorados persistentes que se conocieron en el salón de peluquería en que la ella, la divina, la evasiva, la alabastrina, vio entrar aquel medio día al formidable gigante de gran melena y dijo, dejando caer las manos que manicureaba, y pidiendo disculpas enrojecidas al cliente, arrodillándose para cogerle la mano y besarla, y entonces él, el elegante y delgado cliente le miró la espalda, el hermoso y tentador cuello, sus suspiros hacia sus rizos, y ella estaba mirando embebecida, hechizada por el calor y el sopor pues era pasada ya la hora de almuerzo, a aquel caballero inmenso, más inmenso porque ella era tan pequeñita y pensó, y después lo dijo, cómo puedes ser tan malvada y malintencionada, Dalila, al desear querer cortarle su hermosa cabellera? Aunque fuera para tejerte tú o tu madrina, una capelina para el invierno, no debieras desnudarlo a él, no, no te sonrojes, quizás él logre desnudarte, Dalila, pensativa, Dalila obsesiva, quizás lo logre antes que tú termines por matarlo cortándole la cabellera, pues su sangre corre por ella y lo riega y es con su cabellera y con su sangre que te sonríe inocente, porque está también seguro de que así ocurrirá, porque si no lo amas, él elaborará sufrimientos para acercarte a ese hermoso cuerpo en el que vives encerrada como en un templo, asomándote a las ventanillas de tus ojos, asomándote a la pequeñita, roja y blanca ventanilla de tu risa, asomándote y goteando por tus manos cuando él te las coja y te arrastre suave por el camino y te deposite como una hoja florida en el lecho para despedazarte y comerte y respirarte, así será, Dalila, porque tú lo quieres, no lo amas, es cierto, pero estás predestinada para cumplir esta desgracia en forma de amor… y los héroes del eterno retorno, cuyos llantos, cuyos negros destinos, cuya fatalidad sin retorno, desplegó fastuosamente Wagner, el viejo adúltero, el malagradecido cepillador de virutas tempes-… y Dafne y Cloe? Que vivieron y padecieron en el bosque, en el repetido bosque de las aventuras y las desventuras? Siempre estaré a tu lado, decía cada mañana y cada tarde Dafne, para que le creyera, creyera en su amor, en su confianza, estuviera segura de que por eso eran ellos dos solos en el mundo, como si no tuviéramos padre ni trabajo, se reía Cloe, jugueteando con un palo en el jardín, como si no tuviéramos madre ni rueca para tejer ropas y sueños y meternos dentro de esa ropa y alejarnos por esos ensueños que inventaron los caminos, se reía, algo confundida y no segura del todo Cloe, porque su madre le había advertido, cuídate, Dafne, cuídate, tú no cuides a Cloe, si el dios baja a cogerte, él tendrá que salirse de su trabajo inútil y hacer de ti misma, es decir, de tu cuerpo, no de tu alma evaporada por el terror, su verdadero trabajo. Si lo hace es que es un hombre, si lo hace cumplidamente es que es un hombre que te ama y te compra con su sangre, pues el dios no hiere en la superficie sino profundamente, buscando el corazón de quienes se ponen en su camino, no me gusta esto, lo que puede ocurrir, Dafne, hija mía. Dafne se acostó llorando y por sus lágrimas, saltando por ellas, más pequeñito, más etéreo, listo para diluirse se iba alejando Cloe, su madre se inclinó sobre ella y la dejó convertida en un árbol y como el árbol crecía ágilmente en el dormitorio esperó que llegara su marido, el carpintero, el obrero, y echara abajo la casa y la construyera de nuevo en la falda de la colina, de manera que cuando la antigua Dafne creciera en sus ramas, les dejara un buen trecho de sombra en el calor que había anunciado el terrible dios, y dónde está tu hija, esa jovencita Dafne que quiero desnudar ahora mismo para taparla con mi amor, dijo desdeñoso y amenazador el dios y ni siquiera revoloteó por la tierra, iba haciendo círculos, los iba achicando para cogerla y ahogarla a la vieja en ellos, ella, llorando ya, le señaló el árbol, ahí está Dafne, echando sus raíces, para que no la puedas desarraigar, el dios vomitó un poco de fuego para quemar a la vieja y al árbol, y no logró formar un poco de luz asesina, pues Cloe estaba de pie en el árbol, llorando hasta convertirse en manantial y la vieja se arrodillaba junto a él y junto a Dafne y hundía su cabellera en ellos dos y ellos se juntaban en sus raíces, las raíces verdaderamente vegetales de Dafne, las raíces de las manos de Cloe que quería morirse en lágrimas, pero no se murió, y cuando se le salió todo el llanto también se le salió todo el amor y le dejó como recuerdo una gran soledad, algo azulada como una aurora y se fue caminando. Si los amantes, cuando no se morían, se iban caminando, especialmente cuando habían muerto al objeto de su amor y con eso también muerto al amor, al probable amor… y los infelices señalados del eterno retorno?, esos dos enamorados de los cuales se enamoró infinitamente repetida la desgracia para que estén sufriendo y muriendo todo el tiempo y toda la vida y volviendo a renacer para volver a sufrir, tan aristocráticos en su desgracia como el pueblo anónimo y desarrapado que, sin tantas ceremonias ni acotaciones nace y muere, nace y se mata, nace y es matado una y otra vez, en todo el haz de la tierra y de las aguas… enumerando todos estos mortales e inmortales protagonistas, tiene que desarrollarse la trama de esta narración-ensayo, de esta narración llena de preguntas y de temas, porque el tema, la historia, la infeliz anécdota, la enredada trama de las desgracias repetibles, es nada más que eso, una pregunta urgente que hay que contestar, más que eso, una pregunta esencial y urgente que hay que tratar de contestar hasta agotar sus senderos y posibilidades, mientras haya palabras para desenredarla, mientras no pienses en ello, pues el pensamiento frío o enfriándose te agota, te opera de la imaginación y te deja el vacío de la sensatez, los útiles tenedores, cuchillos, cucharas del estructuralismo que hacen pedazos el juguete para mirar lo que tiene adentro, no solo su salud, sino definitivamente su enfermedad. De manera que el desarrollo de estas ideas, en realidad de estas sospechas, no es abrir el cajón del amor desesperado, apasionado, sentenciado, y revolver sus ropas, porque la trama de esta narración no es en sí los celos, la desconfianza de lo que te ocurrió antes –pensaba él, el que no tenía rostro ni nombre-, de lo que les hiciste antes a las otras –pensaba y decía ella, la sin rostro y sin boca cogiendo las trenzas para humedecerlas con su desventura, de manera que habría que incorporar en el argumento a todos los amantes que vengan a la imaginación, al recuerdo, a la duda de si alguna vez lloró, o dentro de unos días va a llorar, de si alguna vez murió, murió a causa que lo mataron o lo matarán mañana o el jueves a la hora de la siesta o el sábado a la hora del pago del salario en la fábrica, en medio del ruido de los dados en la cantina y del vidrio fuera del vino en los asientos despeinados, también los amantes de los tradicionales romances españoles, los amantes de estirpe real de la Europa caballeresca, de los hielos polares o los amantes de estirpe mendicante de la época de la larga y horrible peste que asoló el centro de Europa y chorreó a la futura Italia, corriendo con la lava de los volcanes esta lava ardiendo de la humanidad a la que dejará ciega si no la mata y la pudre. Pero también los que amaron sin ser claramente amados, por lo menos dos casos típicos. Jesús y María Magdalena. Ella lo amaba, pero él no, él solo le tenía una estima y lástima general y, lo que era peor, le tenía respeto y no tenía tiempo, pues apenas le quedaban unas semanas antes que tuviera que huir inútilmente de los pacos-, y la primera obligación del amor, del auténtico amor, del legítimo avasallable amor, es la falta de respeto y la supresión del tiempo para ingresar en la detenida eternidad a amarse o a odiarse antes de enloquecer de calor, del calor del amor, de las llamaradas del odio apasionado y purísimo, pues de otra manera no habría crímenes despechados de verdadero amor, causados por el amor mismo, puro y solo y sin mezcla –pues la peor mezcla del amor es la familia, la policial, burocrática de los celos, del despecho, del orgullo, de la envidia, la familia verdosa o amarillenta-, crímenes perfectos de verdadero amor dictador por el amor friolento y afiebrado, estremecido de enfermedad y de luz, de demasiada luz peligrosa, el amor puro y sin mezcla, desnudo en la insondable sábana helada de la desgracia para amortajar boca con boca helada y afiebrada el amor desbocado y la muerte que acaba de salir de su oficina, crímenes empapados, causados y solo impulsados y empujados por la imaginación, por la desinteresada y sensata imaginación, doctorada de vacío, la imaginación que no ama ni odia, que solo atisba, pesquisa, observa, discrimina y colecciona las miradas, los suspiros, las hojas secas del libro y los pensamientos guardados dentro de un sobre que huele a lejanía y con todo eso, con esos materiales dispersos, aventados y sin clasificar, va formando y formulando el retrato ansiado y ansioso, la figura odiada y magnificada de la otra o del otro. El otro caso típico es la historia sospechada más que escrita de Dulcinea del Toboso y Alonso Quijano de todas partes, con una diferencia probable seguramente, aunque no es seguro, que Dulcinea no existió, o no existió enteramente, no era de carne y hueso, sino de papel y tal vez solo de suspiros e insomnios, y si existió no era la que el pobre lector intoxicado de caballerías creía amar, o necesitaba amar, necesitaba inventar él para existir él mismo apoyándose, no existía o era otra, otra invisible, postergada, inasible, lejana o alejándose, amándose él en realidad a sí mismo para acompañarse y poblarse, entretejiendo esta imagen de un amor arrebatado que, por lo demás, es un amor de segundo grado, ya que Don Quijote no muere de amor, no puede morir de amor desesperado, sino que finalmente, resuelto el nudo de su locura, se muere estirado y planchado en la cama, como un sensato funcionario de la vida, pues como todos sabemos Don Quijote no se desesperaba jamás, su locura es demasiado sensata y amamantada para arrojarla de una vez al manicomio sin barrotes del suicidio, Don Quijote no se desespera jamás, si se desesperara se desintegraría su armadura, pues más que un caballero él es un traje del caballero, su drama es el drama del ser que jamás desciende a la profundidad de la desesperación o de la dicha, la imagen ejemplar y encajonada y arquetípica del hombre, del animal hombre, desvanecido, nutrido, salpicado y empujado por sus dudas, que no sabe amar porque no sabe sufrir, habla demasiado para ser un enamorado, razona sin tasa ni medida para vestir a su locura con los harapos del que se perdió a sí mismo, a su alma, a su inteligencia, sus recuerdos, su cuerpo, el recuerdo de su cuerpo, desventurado que no sabe amar, que no sabe sufrir, pues para ser dichoso o desgraciado hay que estar domiciliado, por eso les tiene alergia a las posadas, yo prefiero el camino, pensaba, pues es siempre bajo techo donde se esconde, se sienta, se tiende, reposa, duerme, sueña, se desvela, se aliena, se desespera, alarga la mano para coger el suicidio, el que se descolora por los fuertes rayos asoleados de la vida, el desesperado, el amor sin cliente, el sufrimiento sin clientela.
En la enumeración que harán, mientras discuten su desgracia, los protagonistas de esta narración, no se debe olvidar ningún enamorado afortunado o sin fortuna, ningún amante desahuciado, solo en el mundo o acompañado por quien lo ha de juntar en sus labios o hacerlo pedazos, célebre o desconocido, hasta inventado, desde Orfeo y Eurídice, por ejemplo, los amantes de las tragedias griegas, de la historia romana, de la mitología hindú y africana y asiática, de los países nórdicos o americanos, Fresia en el cerrado boscaje del sur de la tierra, Lautaro abrazado a su adolescente amor cuando es cogido en sueños y asesinado en pleno día-.
Ella, la sin nombre, sin ojos, sin manos –caminando ya la trama-, le dirá a él, el sin rostro, sin boca, sin zapatos, le dirá, tal vez como respuesta a una inadvertida y delgada pregunta, que si algo quiero y amo en la vida, fuera de ti, tu risa, tu risa que apenas ríe, tus manos, tus manos que siempre andan apartadas y lejanas, fuera de todo lo que eres tú, tu apariencia visible, tu apariencia probable, la que miro en sueños, son las flores. Él se queda callado y vacío, luego se mueve, se aleja, se acerca, se sienta a su lado, efectivamente se sentó a su lado, le cogió furtivamente las manos, entreabrió los labios, después se rascó la cabeza, se rascó graciosamente la cabeza, eso eres tú también, eso eres tú especialmente, tan pequeñito y tan poco informado de la vida en que estamos hundidos, y en la noche, cuando sentía ella soplar tendido el viento, preparando o arrastrando sus muebles, sus mesas, sus sillas, sus armarios llenos de relámpagos y de truenos y de borrascosas nubes listas para sollozar, en la noche cuando están acostados, los ojos bien abiertos en la oscuridad, mirándose en la oscuridad, sintiendo el viento, mirando en el recuerdo y el deseo subir la lluvia hacia ellos, bajar hasta sus labios y enfriarlos, cuando en ese momento exacto ella le pide un beso, cuando, antes de amarse, él le coge una lenta y adormecida mano, le acaricia y escarmena la cabellera, que huele y no huele, cuando le coge con los labios un pecho y cierra los ojos para hacerlo exactamente mientras sus manos, sus dos manos vagan y se pierden por la cintura, por las ropas de la cintura, por los temblores enamorados de la cintura, de repente, como si fuera un mágico y desahuciado prestidigitador sin teatro y sin público, extrae de sus manos una rosa esponjada en sus corpiños y enaguas, una rosa blanca o amarilla o roja furiosa, una rosa con jóvenes espinas todavía no inauguradas en ningún pecho de mi amor apasionado, todavía no instaladas, como el sombrero histórico y eterno en la cabeza atormentada de Jesús el desgraciado, el olvidado, el entierrado por la tierra del olvido que cavaban para él solamente, dejando a los dos ladrones afuera, primero María Magdalena, la tibia, la blanca, la de enorme cabellera, la de enormes ojos que prolongaban esa pensativa cabellera, pensando presagios, delaciones, lanzas, espadas, cuchillos, metralletas y después los pacos, cavando la tierra enrojecida ya con las manos de él, de él mismo que se está muriendo, que está gritando para no morirse todavía y seguir agonizando colgando y goteando en la vida, en el pecho adorado y escondido, en la cintura breve que olía a florecillas del campo y al riachuelo descalzo y saltarín del campo cuando el campo suelta, sin dejar caer sus aguas ni sus flores hacia las rocas de la tierra y después hacia las rocas del cielo y él entonces se estaba sonriendo con quietud, como un cuidadoso santo o un exacto perseguido por la policía y ella podría haber adivinado que estaba nerviosa, pero la nerviosa era ella, es decir, sus labios, solo sus labios entreabiertos para indicarle el camino de su jornada, la jornada que era ella, su cuello, sus piernas, sus piernas suavecitas y palpitadas por la que aún no había trajinado, yendo y viniendo el mundo de los comerciantes, de los usureros, de los abogados, de los delatores, porque desgraciadas como yo, pensaba, había pensado hacía algunos días, son una puerta abierta para que entren en tu umbral y tu pasadizo los zapatos del extranjero o del vecino, el dueño del almacén, el de la carnicería bulliciosa con su papagayo entre las reses enrojecidas con el sol de la tarde, antes que la las noches las pinten espantosas y negras y la luna las toque con quietud y terror y las torne azules y ella, la pobrecita, el pobrecito pecho único y botado de la luna se torne más azul y más helado, una hermosa y grande rosa con espinas premiadas y asesinadas y se la pone en los labios y ella se queda muerta y viva esperando la vida o la muerte, no sabe, no sabe nada porque esos dos terrores son tan parecidos, solo que transcurren uno encima y paralelo del otro, uno que viene llegando, recién atisbando en la vuelta del camino que va subiendo la estación abandonada y linda, recién empapelada por suspiros, la otra que va dibujando, inventando, contando, los álamos que circulan por la alameda bajando apresurados, desbocados, todos amontonados, despeinados y fieramente secos y verdes, color tierra, atisbando el conocido muro, el famoso y eterno mudo de los viajeros que se fueron abajando hacia abajo, viajando sin moverse, como haciendo el servicio militar, el último, en el espantoso regimiento que huele horroroso, una rosa de color carne joven atormentada y entusiasmada por la ignorancia y el sol que pega fuerte y se va tornando amarillo cargado y sosegado, dejando quieto y callado y mudo en la atmósfera todo el aire, todas las bocas, los ojos, las manos, los pies que pasan por el aire y por el sol para guarecerse de la vida o de la muerte, para guarecerse de sí mismo, y entonces lloran un llanto inclemente e inútil sin gusto a nada, sin necesidad ni utilidad para la gente que está sentada llorando en la misma piedra desde 1913, y ella estira agradecida, conmovida o solo esperanzada sus labios, tengo hermosos labios, tú lo sabes y tienes miedo, yo lo supe siempre y tuve paciencia y los guardaba con llave cuando pasaba el dueño del almacén o el dueño de la sucursal del banco o el dueño de la chanchería esperando, esperando a nadie, y apareciste tú sin sacar ruido ni tierra del camino y yo te miré por los vidrios de mis ojos, entreabrí un poco los vidrios ordinarios y lindos de mis ojos y estuve pintándome un poco de ojeras con los recuerdos y las desazones y podría enseguida besarse como un asesino y rajando la blusa como un desalmado, suspiré, suspiré como ahora mismo no estoy suspirando, formando una silla y una mano con mis labios, esperando que él se siente o que él deje caer sus monedas ardientes de deseos para toda la vida que dura apenas unas cuantas horas y mañana por la mañana ya estaremos viejos y arrugados y el recuerdo tan lejano y sorprendido, mirándonos en la cama, botados como sacos vacíos, vaciados de la vida y de la muerte, que es lo peor que les puede pasar a los malvados y a los inútiles y bésame mejor, mátame mejor, lléname de sangre, de tu sangre y de tu sangre, hasta el borde donde se me vacíen y junten los suspiros empapados y las gotas de sangre asomadas a las espinas, mátame, ábreme, conviérteme en la herida que soy, pero todavía nadie viene y me apuñalea con su puñal, con su puñal único antes que se ponga viejo y se caiga como una hoja del otoño de la vida y me despierte y te vea atravesado y vuelto a atravesar entretejido de vejez y de olvido por la araña afanosa y ostentosa y muda de la vida que se murió de repente y te dejó ahí enredada, ahí botada, ni viva ni muerta, igual que un mueble, solo eso, un poquito de dolor, no demasiado dolor para anestesiarme y perderme, un dolor pequeñito y escogido y donoso, y dije para ponérmelo encima de la garganta, al lado afuera del pechito izquierdo que me marcaste con todos tus dientes y fue la rosa, fueron las espinas de la rosa que ahora mismo inventé para ti, que nació de mis labios o de mi ojo, de mi mirada que te estaba buscando y atisbando por el ojo de la cerradura del mundo cuando te sentí caminar encima de las tablas del dormitorio y ya se habían llevado los muebles y la luz y solo la lluvia estaba encendida y buscándote, y tú acurrucada junto a la puerta abierta donde se agarraba con sus manos el viento y las traía y las lleva, como si necesitara una puerta firme de una sola vez para cerrar su caballería y sus regimientos de salteadores y bandidos de color ceniza y tierra humedecida o sangre humedecida y de vez en cuando, en el silencio del vacío, en el tacho de vacío de la madrugada, en el balde hondo y desocupado de la madrugada de aquel otoño te sentí caminar haciendo círculos, como si te estuvieras buscando tú misma, jugando a que te habías vuelto loca, pero no tenías trenzas y tampoco ojeras y ahora te traigo la rosa rosa, de carne, de sangre y de color de té para plantarla en tu cuello y mira mis manos que están llenas de sangre, como si en la colina del calvario tan sonado hubiera ahora mismo saltado en medio del jardín y crecido con sus tres cruces esperando a los infinitos viajeros que no eran muchos, pero que con sus pesares y su soledad parecían estarse multiplicando y diciéndole a la gente menesterosa y ojerosa que esperaran, que ya venían ahí los canastos y enseres urgentes y necesarios para fabricar el milagro que se les entraría por la boca a los centuriones y a los romanos de trajes de metal brillante y corto como maricones, y cachái, gallos, les dijo de repente Jesús a sus apóstoles y secretarios, mostrándoles la multitud hambrienta y sedienta que olía a una cantidad de lejanía, a esa multitud sucia, sucia por la miseria, el despojo y el abandono que les había comido los ojos y les había dejado en cambio cambalache las ojeras, cachái, gallos, dijo entusiasmado antes de tornarse triste, mostrándoles el público en la galería y en los pasillos y en la cancha y en los urinarios en medio del sol, secándose en medio y debajo de una docena de trece soles que los estaban mojando desesperados con tanto sudor tan antiguo y tan nuevo, y se agachó él solo, sin que lo ayudara la Magdalena, ni la María, ni la otra María mostrando los dos panecillos y los dos pescados en el fondo, la otra María, mostrando con su dedo milagroso los dos panecillos canallas y los dos pescados humildes como pescadores en el fondo de las canastas, cachái, Pedro, Juan y Diego Judas que son paleteado? Y estuvo esos días más alargados que otros días sacando un seremil de canastas tupiditas de sus palabras para todo ese seremil de gente peligrosa, hasta que se sintió cansado y cogió el canasto y lo clavó en el suelo y se sentó afirmándose en el aire porque los soldados habían ya demolido las murallas para que la gente ni pudiera huir, y mientras las estaban apaleando, amarrando, ahorcando, clavando con los clavos de sus pesares, de sus recuerdos, de sus carencias, de sus apetencias, Jesús, soñando con la María Magdalena, suavecita y tibia, como un tazón delgadito de leche corriendo por sus nervios, se quedó dormido, se quedó definitivamente dormido y ya tenía puntitos de sangre en las manos, ella suspiró y por qué hablaste o te acordaste del hijo del carpintero? preguntó algo extrañada y atormentada, pues pensaba que si aquí se está dibujando y edificando el amor con sangre y con sollozos, aunque estemos serenos y secos todavía, para qué despertarlo al pobrecito crucificado en los abrazos de su antiguo y sucio amor que él limpiaba con sus lágrimas cuando de todas maneras, como el año pasado y el año que viene de todas maneras lo iban a botar a patadas al suelo hasta que se acomodara como tenía que hacerlo en la cama de la cruz? Él no le contestó, él no tenía qué contestarle, está intranquilo, no tiene experiencia, no sabe, yo soy su experiencia, yo soy o tengo que ser su sabiduría, pobrecito, pensó y miró la rosa y la cambió de mano para estar segura que era rosa de verdad y no de sueño y cuando vio las gotitas de sangre, no solo en su mano y en su otra mano, sino también en las manos de él y además en sus labios, le acercó el rostro tibio y le besó esa sangre comiéndosela y lo acariciaba con manos prestadas, con manos que habían atravesado el mundo de los corrompidos hombres, el mundo de los usureros comerciantes y banqueros y abogados de fieltro de los banqueros, y él sabía o ella sabía que él adivinaba que habría deseado ella ser más limpia, más nueva, más inocente o ignorante, y diseminaba esas manos prestadas y esos labios arrendados por su cara, por su cansada cara, por su pelo, por su desordenado y largo pelo, de prisionero en la celda solitaria, de poeta sin rimas y sin sufrimiento y sin sueños y ni siquiera con lindas rimadas mentiras de colores neutros que no se comprometían, como un hombre exterior, un hombre solo por afuera y por adentro nada, ni siquiera una cucharadita de sudor o una cucharadita de recuerdos, nada de nada, crecido y salido de sí mismo como un brote espantosamente verde en el desierto de sal resquebrajada como una cara anciana dulcemente partida por los zapatos de los bandidos y por los zapatos de los caballos desbocados de los bandidos cuando se tendían a su lado, al lado de ella y echaban hacia afuera la lengua llena y vaciada de sed y palpaban la blancura del desierto y sentían el gusto de la sal y de la antiquísima sangre que se había sumido en ella para nada, diseminadas sus manos, todas sus manos, una mujer enamorada, una mujer apasionada, y se supone que algún día, antes que llegue el cartero trayendo las primeras ojeras, el lindo antifaz de las ojeras que me puse aquella noche cuando el Enrique o el Marcial o el Raimundo tocaron los vidrios de la ventana y yo apagué la lámpara y me apagué yo misma acurrucada en ese vislumbre y esa resolana tibia, cuando llegue el cartero trayendo la última encomienda con las últimas arrugas y me pedirá que le pague, que por fin le pague las largas deudas con todos esos suspiros amontonados en el primer cajoncito de la cómoda, con todos esos llantos plegados, sin uso, ni siquiera con la sabiduría del verdadero sufrimiento, porque hay en el camino y habría en las quebradas y en la orilla de la carretera y de los bosques niñas sin abrir sus capullos ni reventar sus brotes que se están secando sin que llegue todavía el viajero viajando por el camino para cortarlas con la tijera de sus mentiras e imaginaciones y las manos, todas las manos de ella bajaban sin rubor y sin calor por sus piernas, acariciándolo primero para despertarlo, por su vientre, juntándolo primero para juntar una risa o una sospecha linda y llena de besos y de perfidias llenas de uñas y de cortaplumas, y como él estaba dormido o desmayado, o quizás si él todavía no había llegado y solo estaba ahí su cuerpo vacío, sin nadie, sin él y sin otro, sin ningún mentiroso enamorado arrebolado de deseos y empapadas sus manos y su boca con palabras desordenadas como el poeta lleno de tempestad y azotado por la inclemencia de la desordenada despeinada lluvia y lo sintió suspirar desde el fondo, regresando, regresando por sus manos antes de regresar por sus labios y hasta encendía una sonrisa algo extrañada, como si se la hubieran prestado y tuviera que devolverla antes de la madrugada y ella, aunque él no le hablaba, como muerto o como temeroso de ponerse en pie y vivir, gastar la vida caminándola o hablándola, ella sonrió agradecida, agradecida en sí misma, no por él ni por nadie, quizás por el rostro sin rostro del amor, santo amor apasionado, y hasta comenzaba a reírse divertida o para cansarse luego si él no la desnudaba, si él, mañosamente tibio y quiero y no quiero y me atrevo y no me atrevo y qué dirá tu padre, tu padrino, tu novio, tu marido, tu adulterio, sus sollozos de arrepentimiento, él se estaba por fin entreabriendo primero en los dientes, después en la punta de sus dedos y ella estaba agradecida nada más por eso, porque él ya se olvidó de su obstinado pensamiento, ese que le había pasado esta mañana –o ayer en la mañana o dentro de un rato o el próximo jueves cuando nos pongamos la ropa para guardarnos en ella y disfrazarnos civilizados, embutidos en las leyes, pasito a paso caminando el caminito de tablas de los preceptos morales, salidos con todas las carcajadas abiertas, cayéndosenos las obscenidades de la boca, del bolsillo de la boca y de los pantalones, y mira la cantidad de pechos putaneros que te están creciendo en tronco de tu árbol, diría el desenfadado y borracho porque lo voy a besar una y otra vez hasta catorce veces para embriagarlo y dejar que haga las barbaridades que el hombre y la mujer embriagados de amor o de deseos quemados y saturados y oliendo el bendito y celestial infierno se hacen pedazos, insultándose, mordiéndose, recordándose, sacando recuerdos, fechas, direcciones, innovaciones, sospechas, celos, celos, celos, temores, cuidados temores bien planchados y bien acomodados en el cajoncito secreto de la memoria, exactamente entre los dos ojos y entre los dos benditos pechos que manarán leche y miel y una chorrera de lindos hijos que se irán corriendo preguntándose si esas voces, esas ruedas, esos caballos, esas balas, esos gritos, esos incendios, son la vida y el mundo dentro de la vida o afuera de ella. Sí, las manos detrás de la cabeza, como un trabajador agrícola, descansando en la era después de una fatigosa jornada, él la miraba minuciosamente, sin apurarse y sin alborotarse, ella le puso su mano en el corazón y aplastó la rosa en él y esperó que gritara y vio las gotitas, unas pocas y contables gotitas de sangre, y esto es nuestro bautismo y nuestro sacramento, pensó y quería decirlo y no lo dijo, pero estaba nerviosa, cogida de las sábanas y llorando y riéndose, dejándose besar acomodada para ensangrentarlo cuando la besara, y arrodillado él la besó con las manos y los labios y estaba desnudando su cuerpo para besarle el cuerpo y ella sentía calor y estaba deseando que oscureciendo milagrosa y limpiamente un poco para que las sombras les tapara con las ropas del atardecer hasta que vuelen las aves mirándonos y circulándonos, como si estuviéramos inventando un cristo y una llorona de cristo, dijo, porque recordarás que hablaste de él, hace un rato, hablaste blasfemamente del pobrecito que solo conoció los sufrimientos solitarios, no los sufrimientos sacrificados del amor, enamorado sin regreso, martirizado sin proceso, apresurado por las lanzas, los balazos, las uñas que le sacaban con cuchillo los servidores serviciales de la lenta muerte. Cualquiera diría, si apareciera de repente arriba del árbol, de la copa del árbol o de la copa de la luna o de la copa de la lluvia, cualquiera pensaría y exclamaría jurando que uno de los dos trató de matar al otro, dijo lentamente, para sí mismo, sin interesarse en que él se interesara en otra cosa que no fuera su cuerpo, mi cuerpo le tapa el mundo, mi bendito cuerpo le tapa la memoria, mis pechos, uno en cada ojo, lo deja ciego, lo dejará con toda seguridad ciego y si así no ocurre, cuando se me quede dormido buscaré el cortaplumas, dijo con lentas palabras que la hicieron estremecerse, como si ellas, las palabras, de todas maneras debieran cumplir esa amenaza y promesa aunque ella, sus manos de ella, no intervinieran en el sacrificio, y después tendré que ser por esos caminos que se abren como estrellas o flores, tendré que ser malditamente no solo sus ojos, sino también sus pies y a veces sus manos, en otras palabras si él se quedara ciego yo me quedaré muerta, cualquiera diría esa imaginación, dijo suspirando y se abrazó a él y la rosa, como si hubiera despertado nueva la rosa o fuera otra rosa, estaba repartiéndose entre los dos, se les clavaba y sentía que se les clavaba y calculaban hasta dónde llegaría ella y hasta dónde llegaban ellos, tan adentro, tan abajo, tan arriba, tan lejos, tan cerca, ya regresados, y lloraban entusiasmados y tristes, y gritaban para poblar el silencio y se reían sin tema, cogiéndose de las manos, amarrados por la cintura para no caerse. Ella se quedó dormida primero y mientras dormida sollozaba y él la miraba y la acariciaba vagamente, en la garganta, en la cara, en la frente, bajaba sus labios fríos y besaba sus labios helados, puso su cara en su pecho, sintió su corazón marcando el rumbo de la sangre, enviándole hacia donde estaba sintiéndola, alejándose y alejándose con ella, le miró la cara maravillosamente color tibio de luna, color marfil gastado y ensombrecido por el sol del desierto, por el viento de las cimas. Se estuvo pensativo a su lado, mirando las nubes que iban pasando, mirándolas lentamente, llamándolas sin palabras, circulando entre la tierra del cielo y la tierra de ellos, esta tierra, pensó y cogió un poquito y empezó a dejarla caer en el embudo de su mano, como si estuviera muerta y perfumada por la muerte y por los recientes besos y adornada por la rosa ajada, tapándola, enterrándola, dejándola de mirar para olvidarla. No, dijo él, pensando para sí, sin intención de formular un recuerdo o la resolución de una desventura, hablando en voz alta y sintiéndose hablar, no, no te voy a matar, aunque no me ames, aunque te deje de amar –si es que me amas, amor querido, si es que en el deseo desatado te he amado un poco, siquiera un montón de suspiros-, no será ya el que derrame la sangre de otro, menos de otra, la sangre que eres tú, la que me llama o no me llama, pues no sé yo si la sangre tiene labios y lengua y debe tenerlos, tiene que tenerlos, es lo más probable y fatal que sucede en el mundo, porque ella, la sangre amada u odiada, la que vacías como vacías un trago de vino, es lo único evidente o existente, y lo único vivo. Con ese pensamiento y esas sospechas, después de estar mucho rato inmóvil y despierto, sintiendo el viento que revoloteaba y volaba tendido como géneros, oliendo la lluvia o el olor de la luna mezclado al olor de los naranjos y de los limones, sintiendo el ruido lejano del mar, necesitando un mar en su cansancio y en su impaciencia, se quedó dormido abrazado a ella, abrazado a ella, adelgazada y dormida, desordenada en su ropa, en su pelo y en su respiración que manaba en el silencio y mirándola, mirándole los ojos cerrados, la boca entreabierta por la que se vertía ella, acercándose, todavía una repentina espina de la antiquísima rosa se le clavó en la garganta, la sintió reírse, aunque él no gritó y se acariciaba la piel herida, la sintió sonreírse, acomodada y satisfecha, como una piecita acomodada y amoblada, como si todo hubiera sucedido antes, mucho antes de conocerlo o después, muchos años después de que él había muerto al cumplir los treinta y tres años. Esos números me persiguen, esos números me andan odiosamente señalando y buscando, pero yo no soy él, suspiró, demasiada pureza es una suciedad, demasiada paciencia es un crimen contra los otros, los que murieron antes por causa de asesinatos, antes que él llegara contándoles sus hermosos y desoladores recuerdos, pues era seguro, desde que lo mataron ahí en el cerro, desde que lo mataron a palos y a puñaladas, la gente se quedó más sola y se terminó el amor y empezó la desconfianza. Sí, no, no existe el amor, solo el deseo del amor y esa conocida sospecha y desconfianza.
Sentía el olor reventado de las rosas, sentía más perfume que hojas pegadas a su epidermis, como transitorios besos visibles, por qué una rosa?, se preguntaba con divertido estupor y pensaba además que el perfume que emanaba de ella, de la rosa herida, hecha pedazos, ensangrentada, era demasiado pero suficiente para sus grandes deseos de dormir, estiró unos dedos para tocarlo a él, que roncaba plácida y rítmicamente, nuestro lecho de rosas, nuestro lecho de perfumadas espinas, suspiró, se miraba mientras suspiraba, se miraba mientras flotaba dormida balanceándose en el aire entretejida entre las rosas. Días después, una noche friolenta en que él llegó muy tarde y con mucho frío y en que se aburrió y se desesperó de esperarlo, como si una bala o una puñalada lo hubiera atropellado a mi amor querido, cuando yacía la tetera del agua encima del anafito, transpirada la tetera, rezongando la tetera, rumiando un malestar y una historia de gallinas cluecas la tetera, de gallinas metidas en la fiebre, ese vapor que la retenía y la empujaba echándola a vagar por el cuarto oscuro, dormida en el pisito enano que había traído de casa de su madre, como él la despertó de repente, remeciéndole la cabeza, remeciéndole la cabecita del pecho, sin besármelo, sin besarla, usada y gastada ya, y la asustó y despertó despeinada, ajados sus ojos, ajada la mirada, sin besarla ni siquiera después de un rato, es decir después de un ratito, fue una tremenda furia cuando él obstinadamente, culpablemente no la besó, y eso era ya una evidencia y un crimen de carne, de otra carne, era pues una doble evidencia, que ya no la amaba, que no la había amado nunca, por eso contaba y ordenaba esas descuidadas anécdotas de los amantes antiguos que jamás conocieron el amor, solo sus penas, desgracias, desvaríos, vacíos y abismos donde sollozaba la inútil búsqueda, los pies perdidos del amor que se busca a sí mismo y tampoco se encuentra, solo descubre cartas, telegramas ajados, flores ajadas, hojas de violetas, de margaritas, de jazmines, una, dos o tres hojas salpicadas de hortensias blancas, rosadas, color vino solitario. Ella se echó contra la pared, sentada y disgustada, tratando de echar de su cuerpo el sueño, el poco sueño, la poca frialdad del aire silencioso porque vagaba él, el infame, el adúltero, desnudo y hermoso, cada vez más desnudo y sudoroso y encarnado, como hirviendo, esgrimiendo sus ojos, su boca, su sexo como sucesivos cuchillos mientras lo rodeaban risas, muslos riéndose y entreabriéndose entre las avenidas que formulaban las famosas y conocidas putas putrefactas, discutieron, le explicó humildemente que no quería pelear, es decir pelear ahora, que tenía sueño, hambre, frío, y la veía tan cambiada y tan distante, la distancia la tornaba fea, te torna horrible en vez de hermosa y juiciosa, murmuró sin intención de ofenderla mucho y, por lo demás, cada cual circulando en su círculo y en su soledad, jamás le decía, le contaba, le enumeraba las cosas insignificantes, pueriles y repetidas que ella hacía cuando él estaba ausente, muerto en la distancia porque tus ojos no me ven, porque tu cuerpo no me oye y no me recojo y solo cuando regresan los ausentes, es solo entonces que resucitan, por eso llora la gente en la estación, en el puerto, en el aeropuerto esperando a los viajeros y sus maletas, la querida y recordada maleta que acaba de regresar llena de etiquetas de hoteles dorados, morados, azules, amarillos, secos en el sol, hundidos en el agua, llevados y traídos por el viento, por el viento que mata y hace vivir, no, nunca le decía malditamente nada cuando él estaba ausente todo el día y a veces dos días seguidos. Cosas, hago cosas de género, de papel, de paja, a veces de agua y de húmeda verdosa, me corté un dedo en la cocina, me quemé la frente en el horno de la cocina cuando me agaché y miré la hora y tuve calor y sospecha y me llené de sombra y de luto, como si te hubieras muerto de verdad, llenado tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies por los silencios y urgentes muebles con patitas diminutas y voraces de la muerte que clavan los doctores, voy y vengo por la soledad, salgo del cuarto, salgo de la calle y caigo en una placita y me asoleo o me meto en una iglesita y lloro y me siento humedecida por la desgracia, marcada y atravesada de presagios, entretejida y sellada como un paquete que traspapeló el cartero, vivo sola, estoy sola, cada vez más sola, sin nadie, a veces sin mí misma, soy una maleta, una caja desocupada, una cama sin ropas, sin colchones, sin somier, una cama sin cama dejando selladas en el suelo las marcas donde estuvo creciendo y escuchando a las parejas que entraban y salían de ella, riendo, temblando de frío o de amor, de deseo o de lástima, de desconsuelo, de hambre, de verdadera hambre para tirarle a los dientes que chorrean la sangre del deseo pecaminoso, del deseo odioso seguido por los pacos y el pobrecito del marido que cría cuernos entre los rulos de su cabecita engañada, pensando, pensando en ti todo el tiempo, y después regresas perfumado, embalsamado por otro perfume, por otra forma de otro perfume. Estaba a punto de llorar, si el viento soplaba, si él le cogía la mano se quedaría convertida en un charco pequeñito de agua desventurada en el suelo, sí, cualquier día creo que me voy a disolver en mis lágrimas, cogida de un sollozo para no ahogarme enseguida, mirando el cielo que viene bajando, que viene descendiendo y echándome sus manos azules, sus manos color de plata para recogerme y empaquetarme y entibiarme hacia la eternidad, como todos los muertos que transpiran de calor en el eterno verano de su infierno con demasiadas luces y demasiada gente toda vestida y hasta con sombrero. Estás loca, loca, loca de remate, estás colgada en el mercado donde venden locas despeinadas por la furia, colgadas de sus dientes o de sus mechas, o locas calladas, transpiradas, derretidas, colgando de sus párpados, muertas de soledad o de miedo o simplemente de silencio que sale de su boca como una calladita saliva, la tocó para encontrarla y reconocerla y la golpeó enseguida, bárbaramente la golpeó en el rostro para dejarla irreconocible y sin ojos para mirar y sin labios para besar o suspirar, sales, tienes que salir en mi ausencia?, preguntó furioso y le cogió con furia un brazo, retorciéndoselo, no me romas el cuerpo que es todo lo que tengo, suplicó apiadada de sí misma y enseguida furiosa también, odiosa y homicida también, creo que te mataré, creo que lo mataré y me quedaré suspirando a su lado hasta dormirme, pensó sosegada, pero sus labios estaban desprendidos e independientes de ella gritando, gesticulando en el teatro, gritando obscenidades en los arrabales, no, no lo hagas, que te vacío la tetera hirviendo en tu odiada y deseada cara, que es todo lo que tienes, chilló burlona e imperdonable, y cuando terminó de decirlo, lo miraba desconcertada entre el humo y el calor que se partía, lo miraba con un grito agarrado en sus dientes, con unas lágrimas aguardando en sus ojos, justo balanceándose entre el estupor y la desgracia irreparable, lo estaba mirando ausente y presente, despierta y sacudida por sollozos musicales y aficionados, como si en ese momento, en ese fatal momento ya eterno y presente, como otra persona, hubiera, en plena avenida, en el centro comercial de las vitrinas y los almacenes de la calle Ahumada hubiera ocurrido un fatal e ignominioso accidente del que ella fuera extraña, como si incluso hubiera estado en otra casa, en otra calle, en otra ciudad, en otra época cuando le ocurrió esa horrible desgracia a mi amor querido. A mi amor? se preguntó llena de celos –pues eso, los celos es lo que uno llama siempre amor- y de perplejidad y de desprecio y de fatal alegría y de deseos que la quemadura, que abarcaba la mitad de la cara, un ojo, la mitad de la boca, la mitad corrompida de la boca y hasta un poquito, unos centímetros del orgulloso cuello, sí, sentía deseos urgentes que la quemadura le doliera mucho. Eso hacía y pensaba mientras abría el roperito, y sacaba el sombrero rosa pálido, con la pluma asustada y pálida, había dicho él una mañana, y se miraba al espejo fría e indiferente y trataba de sonreír, trataba de comenzar a reír y todavía no salía la sonrisa que había estado pensando y se ponía de lado en el espejo y se tornaba de espaldas en el espejo y miraba el agua en el suelo y a ese señor caído en el suelo esperando palas y cucharas que lo recogieron y hasta no gritaba para pesar mucho menos y no ser desconsiderado y se empolvaba un poco y se iba corriendo por el pasadizo y echaba, al pasar, o al detenerse recompensada y arrepentida, echaba al suelo el macetero con la hortensia adormilada en la penumbra y se iba corriendo hacia la lejanía donde estuviera funcionando el silencio, esperándola, sentándose junto a él y después encima de él, tendida de lado como una ramera sin experiencia, hasta con el sombrerito pálido, más pálido ahora por todas esas desgraciadas ocurrencias, y lo recogía del suelo y se llevaba a la boca el ala delgadita y desteñida y miraba los carruajes que se deslizaban como un tubo por el silencioso sol. Aunque después y en seguida recordaba que no, no había actuado tan delincuente y malagradecida, pues esos besos había que pagarlos, esos deseos había que intercambiarlos, y esos dolores, esas ausencias con grandes ojeras, esa somnolencia de la duda, de la dicha o de la desgracia, había que pagarlas al contado mientras recogía los paquetes en su memoria y miraba el sombrerito en el suelo y se caía al suelo para no pisarlo y entonces sintió que el brazo le dolía y tuvo calor y la rabia del calor. Sí, eso había sido antes o después, pero lo recordaba todo, es decir casi todo sin equivocarse y sin inventarse y dictarse mentiras, sí, perfectamente, antes, como que no era una malvada sin entrañas y sin sexo, lo que se llama un traje de tarde para vestir a una mujer vacía, vacía como un ropero, había sido servicial, canina, cariñosa y hospitalaria, lo había atendido arrodillada en el suelo, rompiéndose las medias y cansándose en las rodillas, y se había puesto para hacerlo y para mancharse y no olvidar su crimen, el delantalito blanco almidonado, y mientras le vaciaba unas cucharaditas de aceite y mientras lo pintaba para un baile de disfraces de asaltados por la vida, de apuñalados por una hembra celosa y peluda, de los mordidos por una mujer llena de sexos, después la barbilla hasta los taconcitos bataclanes, le había hablado suspiros y arrullos y no lo besaba, no se atrevía a besarlo, porque primero él se quejaba, se quejaba acostumbrado como si estuviera estudiando para hacerlo, pues en los hospitales y casas de torturas del ejército, de la marina, de la aviación, necesitan hocicos, labios, dientes caninos que se quemen como lobos en celo sueltos en el bosque, esos quejidos vegetales de bestia herida en el bosque, bestia de suaves ojos almendrados que juntan en su cuenca un poquito de silencio vegetal y de viento superficial, ese que palpa con sus dedos las hojas, las flores, entreabre el sexo de las flores, de las gatitas, de las conejas rosadas y apetitosas para comerse una cucharada de deseos, una cucharada de turbios enloquecidos deseos, y entonces sacar el quejido corrompido, el quejido de color de semen y ponértelo encima de la lengua para que comulgues el mundo, la vida y el misterio del amor inexistente, pues si el amor existiera, cómo podría haber ocurrido eso tan horrible y doméstico, esa agua criminal y furiosa vaciándose sobre su rostro querido y enamorado, es decir a veces enamorado y otras veces simplemente gastado, listo para romperse como podrido o demasiado maduro, sí, le había dicho a él, ahí en el suelo, acurrucaditos los dos en el suelo, él quemado con el agua hirviendo, ella quemada con el deseo ardiente de que él la abriera, él o cualquiera otro, había pensado y deletreado pecaminosa, le había pronunciado algunas atenciones, le había puesto, como si estuviera preparando tostadas en la cocina, una buena cantidad de crema suave, suave, felina, lacrimosa, hipocritona, encima de su carne atropellada por el carruaje furioso del agua ahogada en su cuenco, esa agua que se quemaba a sí misma y huía hacia el invierno, le había hecho algunos cuidadosos cariños de algodón, con sus dedos de algodón, con sus labios de algodón, con sus suspiros que se le amontonaban algodonosos y sin pintura en los dientes y en el fondo de la mirada, esperando fieles que ella los llamara, le había extendido algunos secretos amorosos y lacrimosos en su brazo quemado, en su rostro horrible que ahora será mío hasta que me canse como una ramera, exactamente se había arrodillado junto a él y le cogía el brazo como una criatura, desprendiéndolo como una rama de él, ignorándolo a él y dejándolo como un ramo florido entre sus senos, ignorándolo a él y besándolo sin tocarlo y besándolo otra vez de un lado, del otro, poniéndose encima de sus manos como en el circo, mientras se le vaciaban las polleras y gateaban sus manos para recoger su boca y él se quejaba porque no podía reírse, tenía la risa quemada, tiene la risa quemada el pobre y quizás la lengua, suspiró y después, hablándole despacito, en monosílabos, dejando caer las palabras silenciosas, como gotitas de algodón o de luz, apagó la luz al salir y regresó en seguida, sintiendo gran angustia, remecida por el pesar, se arrodilló junto a él, tendió su cabeza junto a la suya y derramó sus cabellos sollozando y, mientras sollozaba silenciosamente lo miró dos veces, una vez tendido en la cama, otra vez tendido en la cama del espejo, y salió lentamente, empujada por la suave brisa caldeada del verano, buscando las sombras, el olor del agua, el color de las hojas, ribeteando sus pasos a la orilla del parque, no había mucha gente en el parque, niñeras con cochecitos, barquilleros con su tarrito con carrusel, un heladero enfriado en la esquina sombreada, frente al colegio de monjas, una monja, una monja única en el mundo mirando con sospecha hacia ella, es decir hacia sus piernas, mirándola después con curiosidad hacia la garganta, la boca, los ojos, enumerándola y anotándola en su odiosa mirada, esa monja de horrible color azul sin cepillar, envuelta su cabezota sin sexo y sin cabellera en un cucurucho de papel o de cartón circense, se persignó, se persignó mientras la miraba llena de odio y ella escupió, escupió abiertamente, no como una honesta arpía, sino como una ramera chorreada por los años y por las mucosidades del sueño, del hambre, del apetito, de la sed de vino, de lágrimas, de sangre, mascando billetes que olían a sangre y a viajes en vagón de tercera, la monja se puso de pie y se fue navegando en la resolana, cimbreando su barquichuelo mal estibado, solo lleno de ropa, solo lleno de rosarios y de pinturas de santos hediondos a odiosidad e inexperiencia, hacía calor y corría un trozo de brisa, pasaban automóviles por sus ojos, autos de alquiler sonando humillando sus latas, autos lujosos deslizándose entre sus neumáticos de pieles, de perfumes, de botines charolados, de guantes enguantando sus impecables ruedas blancas, inmejorables, llenos los automóviles de cautelosas risas, llenos los autobuses de conversaciones, de chistes, de maldiciones, de amenazas, de pitidos de carabineros, de chillidos pulverulentos de guaguas verdosas, amarillentas, llorando una fiebre o una pudrición, sonaban maletas internacionales en sus oídos, pasaportes rojos, azules, color blue jean, perseguidos por silenciosas motos por la Interpol, esas motocicletas tan misteriosas y exactas deslizando su humo y su runrún por el tubo impecable de la velocidad, pasaba después junto a ella, detrás de ella, pasaba palpando sus orejas y sus pestañas un poco de silencio, un silencio muy limpio y especial, recién sacado de los arcones inmemoriales del tiempo primaveral, un silencio muy bien vestido fumando un habano, el humo se acercaba, el habano se acercaba queriendo sentar sus piernas una encima de la otra junto a su cintura, exactamente junto a mi cintura desvalida y a merced de asaltantes desventurados que matan a una mujer, violan a una niña decente, apenas entreabierta, por puro temor a la vida, a las leyes de la vida, a las señales prohibidas del tránsito, azules, rojas, verdes, verdes, verdes meciéndose entre los castaños del parque, de repente tuvo un susto como paquete en la garganta y en el pecho y cogiendo su sombrerito con una mano, para que el viento no se lo volara, para que ese cigarro tan elegante y peligroso no lo recogiera, atravesó la calle y empezó a correr. Sentada a plena luz, dentro de media hora, en la plaza de armas, frente a la catedral y el correo, se estuvo un rato abandonada y refrescada, sin deseos, terrores ni pesares, pensando que aquel día había sido un día muy largo y recién estaba dando las cuatro de la tarde el reloj redondo del correo, pensando que estaba muy lejos de la casa y deseando estar aún más lejos, pero sí pensaba en eso, sí pensaba en aquello, en el agua hirviendo, en la bofetada que le había quemado el rostro antes que a él lo quemara el agua, suspiró, suspiró con holgura, sellando esa porción de sus pensamientos o de sus obsesiones. A su lado, a su lado izquierdo, donde tenía sentada la cartera en el banco, se sentó una mujer vestida odiosamente de verde, como una lora bonita apenas con pocas plumas sensuales, sí, algo hediondamente bonita y atrayente y con una gran cartera, con una furiosa y corrompida cartera llena de vicios, hasta quizás de cuchillos ensangrentados, con toda seguridad de venenos descoloridos y maldiciones despeinadas, la mujer le miró humilde, era otra mujer humilde y pobre la que había asomado en ese rostro conocido de ramera o de mariguana y le pidió por favor fósforos, ella, mientras le hablaba, pensando qué le iba a hablar, tembló de todas maneras y mostró su miedo y como ella misma estaba fumando, le pasó su cigarrillo para que lo encendiera, la mujer, la triste mujer cansada que vivía en esos ojos demasiado pintados, en esa boca demasiado transitada, le dio las gracias, cruzó una pierna sobre la otra y alzó con su mano, sin quererlo o queriéndolo positiva y comercialmente, su falda. Ella mirando eso, ese gesto, esa media, esa liga, pensó que eran bonitas y peligrosas, listas para matar o para ser matadas, y no disimuló su miedo y sus deseos de levantarse e irse, y sintiéndose recorrida y recordada por tercianas, tiró al suelo el cigarrillo, la mujer verdosa se inclinó con simpatía hacia ella y le preguntó eres novata? No entendió, no entendió nada, pero se sintió remecida, vigilada, sucia, la mujer la estaba mirando con menos humildad, ella habría dicho con desfachatez como si aquel fósforo, aquellos cigarrillos y aquel humo, las hubieran acercado y confundido y convertido en comadres, charlando trocitos de aburrimientos en la puerta de sus casuchas hacia el atardecer, entonces se ruborizó y se asustó, se asustó y se ruborizó como una niñita, una colegiala, una santurrona de las monjas, donde había escuchado esas palabras que la escarbaban, la desnudaban, la perseguían, no lo sabía, no lo recordaba, pero tenía miedo, es decir sabía que tenía miedo, sabía que al no contestar esa pregunta horrenda e incomprensible, o que debiera serlo, se estaba arriesgando a una condenación y una pérdida total de su cuerpo y de su alma, especialmente de su cuerpo, lo vio más cercano y más frágil, se ruborizó, la otra miró a esa mujer y estaba fumando furiosamente, envuelta en humaredas, como si quisiera extraviarla o camuflarla para llevársela robada a alguna casita pobre del atardecer, cuando se encienden las rameras en sus portales y huelen ya a peligro, a suciedad y a segura fatalidad y desgracia, la desgracia del ojo soplado, de la boca mancillada, de las manos cruzadas como un cristo corrompido y algo cómodo, una mano sobre la otra como un señorito de bufanda blanca y de zapatos blancos y negros de cafiche, sabía que debería, hacía un minuto o dos contestar otra pregunta con otra, tal vez sin ofenderse ni ofender a esa mujer agraciada y desgraciada, tenía repulsión, quería tenerle lástima, pero solo le tenía repulsión, la miró suave y fijamente, apretó sus labios y los acomodó uno sobre el otro, como manos de cristo, como piernas decentitas de ramera, para que ella la mirara en los labios y supiera que aún no era, no, aún no era tan desgraciada y tan abandonada y tan llena de lacras visibles e invisibles que la desnudaban sin desnudarla, tenía calor, calor y miedo, no, no entendía, no entendía nada, por arriba pasaban golondrinas, un avión diluido en la neblina del calor, desde el río venían lentas campanadas, una sirena de bombero o de la asistencia pública, y sin darse cuenta por qué lo hacía, pero comprendiendo que debía hacerlo, se movió un poco en el asiento cuando otra mujer, toda vestida de rojo, de los zapatos hasta la boca, se sentó a su lado o se había sentado antes, y le lanzó los ojos grandes enormes, como lindas arañas sin vergüenza y sin asco, y la iluminaba burlona, no, esta mujer no se sonrió, le apartó la mirada con la que la barría y sacudía, se dirigió a la otra, ella se agachó disimuladamente un poquito, de puro fina y puro nerviosa, para que lo hiciera cómodamente, para que pasara sus palabras por la espalda, y al hablar echó un humor rabioso, una rabia contaminada que traía desde la noche o desde la tarde del sábado, y sus palabras no eran una pregunta y tampoco una respuesta, sino una afirmación antigua y un desafío o tal vez un desprecio, quizás una amenaza, qué va a ser novata esta huevona! No viste que te tiene distancia y asco, no por nada tiró al suelo el cigarrillo cuando tú lo cogiste para quemar el tuyo, es una agua tibia, una bendita, una cartucha, una enamorada y afligida del alma y no de la zorra, dijo, y ella se levantó temblando pálida y atravesó hacia la catedral, sin despedirse de ella ni de la otra se levantó y atravesó la catedral, pero la catedral en ese momento estaba dando las campanadas de las diez (antes había hablado que era la hora de la tarde, entonces tendrían que ser las campanadas de las cinco), y entonces atravesó, retrocediendo hacia el correo deseosa de no ser mirada, pero sabía que la estaban mirando, controlando, amenazando, pero en la esquina del correo, entre la gente que salía y entraba por las mamparas, la gente que subía o bajaba del tranvía, había otras tipas todas iguales y distintas, vestidas de amarillo, de amarillo y rayadas de blanco, de blanco y rojo, de cuadraditos rojos y verdes, sin sombrero, con melenas policiales criminales, sin trenzas inocentonas y bobaliconas, sin peinetas, con sus bocas astrosas humeando, con sus ojos humeando aburrimiento, falta de sueño, faltos de melancolía o tranquilidad o seguridad, solo llenas y rellenas de rápida y fugaz perseguida vida, los ojos llenos de lágrimas, mirando esas carteras insolentes, anchas, tan anchas como esas caderas cavadas durante años por el hombre, por los hombres, por los que ya se fueron, ya se murieron, ya se metieron al hospital para seguir pudriéndose, ya salieron del vino, ya entraron en el vino arrastrándolas a ellas a patadas para meterlas en el vidrio, en el plato con ensalada y arrollado de chancho, en el chuico, en el chuico del que surgían pitones de embriaguez y de gritos y de lentos somnolientos pesares y desvaríos, atravesó hacia la calle del puente y se fue caminando muy asustada y arrepentida, caminando lentamente por temor de caerse al suelo, caminando rápidamente por el temor de no llegar, de no salir, de no alcanzar a atravesar el pasadizo, la puerta, la mampara grasienta y mosqueada de la vida, y cuando ya no pudo más y sollozó sin consuelo echó a correr, pero no pudo hacerlo, a un zapato se le cayó el taco y se sintió humillada, fatalizada, perseguida, abatida, desvestida, cogería mejor un tranvía, un autobús, un taxi? O entraría a la iglesia penumbrosa y llena de cirios de Santo Domingo cogida a sus piedras frías, caminando de rodillas para no arrepentirse de nada, como hacían las beatas, las condecoradas por la desventura y que deseaban hambrientas de terror cumplir una humillante y lenta manda a la virgencita milagrosa de Pompeya, esa que comía cirios por montones, esa que tragaba monedas por miles, como en un remedo circense del santo y silencioso cielo indiferente. No, no haría nada de eso, no hizo nada de eso, comprendía que le haría bien sentir un poco de miedo, es decir de terror, que hasta era su obligación hacerlo, se fue caminando lento, bordeando las veredas de los negocios, de las casas de pensiones, de los hoteles, de las cocheras de carrocerías y estaciones de servicio, bordeando el parque adormilado en su siesta, sin querer acercarse hacia la orilla del río, donde se detenían automóviles, partían automóviles, se encendían cigarrillos, risas, maldiciones, explicaciones, carcajadas o un largo cortejo que venía hormigueando con un muerto envuelto en olor a bencina y a flores, mientras la gente que pasaba a su lado se quitaba el sombrero, se detenía a mirar o a no mirar, tratando de no enfrentarse con esa obsequiosidad burocrática de las oficinas de la muerte que habían solicitado para dentro de un rato a un parroquiano sellado en la boca, en los ojos, en los oídos. Pobre, pobrecito, pobres, pobrecitas, sollozaba, sin darse cuenta a quién se referían sus palabras, si a aquel amor mío querido que hace mucho tiempo vacié con agua hervida para desnudarlo o a esas desventuradas rameras que querían y no querían que ella fuera una de tantas.
Cuando llega a la casa, él estaba adormilado, no, no estaba dormido, pero había tanto silencio que emanaba de su cuerpo que en realidad parecía que estaba durmiendo, pero muy cerca de ella y de la vida, durmiendo por afuera del mundo, pero despierto por adentro de sí mismo, donde se miraba en el vidrio de la ventana cansado, no tan joven, todavía no viejo, pero con el cansancio que precede a la vejez, ella se inclinó tímidamente por no perturbarlo, en realidad con deseos urgentes de que él regresara, que saliera de ahí adentro, pero ni siquiera desde lejos le contestaba y ella tenía una necesidad muy grande de escuchar su voz, aunque estuviera enojada su voz, porque se sentía sola, más sola que hace un rato, pero menos asustada que hacía un rato, además estaba avergonzada y visiblemente sucia, sí, las miradas, las palabras la ensucian a una, suspiraba deseosa de poder llorar y sollozar calmadamente, se sentía dañada y quemada más que él mismo, y también arrepentida, pues recordaba no solo lo malo y lo peligroso que había pasado por su lado, sino la maldad en forma de celos, de recuerdos mentirosos y odiosos que salían de sus ojos, de su boca, a veces de sus ociosas y desesperadas manos, ella habría podido hasta jurar que las manos, esas que él hacía tantas horas que no besaba, eran la parte más afligida y desconsolada de su cuerpo y también de ella misma. Se sentó a su lado, empujándolo un poquito para acomodarse, sentándose un poquito junto a él, como si se recostara para ser más desgraciada, él se movió hacia adentro, más hacia adentro, ella, mientras lo acaricia desordenadamente comenzó a sollozar hasta que lo sintió moverse y supo que se estaba sonriendo, regresando por esa sonrisa nueva, una sonrisa horrible, quizás amenazadora que no era de él, pero que de todas maneras era una sonrisa y no una bofetada, no una cuchillada, una sonrisa que sonreía para él y un poquito, solo poco para ella, sabes?, dijo de repente, dándose cuenta de que lo que decía era una circunstancia no de ahora, de este día en que había sido al mismo tiempo tan malvada y tan desgraciada, pero sentía una enorme necesidad de conversar palabras e ideas diferentes, sabes?, le dijo de repente, alzando la mano para acariciarlo, pero sin atreverse a hacerlo, creo que me gustan mejor las violetas, tan suavemente tristes, al borde de la desgracia, siempre dejando de ser jóvenes las pobres violetas sin lograr morirse de desesperación ni de soledad, ellas adornan el invierno, las nubes, el viento lentamente amenazador, la lluvia que desciende tibia para enfriarse en sus caritas, o los pensamientos repartidos y partidos en sus colores precisos e indecisos, como si con esa mezcla y esa duda estuvieran insinuando o buscando otra cosa, otra desgracia, otra alegría, por lo menos otro camino para ellos en los jardines y para nosotros en la calle o en el dormitorio iluminado por la luz mojada del invierno y las amapolas, decididamente las amapolas enfermas de los nervios, mudas de mudez absoluta, sin lengua, sin dientes, sin palabras en su tallo tan esbelto para recoger toda la desgracia y ponérsela como una túnica de tragedia teatral o vital, como dices tú, o como decías tú cuando me hablabas siquiera nada más para insultarme, para pegarme con tus manos espantosas y con tus palabras sucias, llamándome sucesivamente vana, vanidosa, coqueta, ramera, puta, crees que puedo ser una ramera desgranada o una puta mojada?, soy tan calladita y botada como ellas, las pobrecitas violetas, las desgraciadas amapolas en sus jardines, caminando por sus jardines y por su cielo, o degolladas tratando de no morirse todavía en el florerito que le pusieron a la virgen en la cómoda hoy día que es el día de la Inmaculada Concepción, es decir, tu día, es decir, el de tu tía que se murió de repente sin tener tiempo de asustarse porque te dejaba solo, pues yo aún no me formaba para ti en la calle y no me deformaba en el liceo primero, después en el saloncito de peluquería, las violetas son muy humildes, tan humildes como yo en su uniforme del liceo de monjas para chicas pobres, las amapolas son más desgraciadas y es seguro que si no las matan y las violan, de todas maneras ellas mismas se suicidarían ahogándose en el estanque del jardincito o degollándose con el vidrio del florerito, a los pies de la santísima virgen en el día y hora de su onomástico. Él no le decía no, se movía en la cama para significar que estaba despierto primero, para indicarle que le estaba escuchando enseguida, para significarle que no le importan ni dos centímetros de cariño o de paciencia o de impaciencia las palabras que ella pensara y las ideas que deletreara para acercarse a su carita querida quemada por el agua hirviendo hace varios meses. No se movió, se quedó quieta y embalsamada y solo estaba despierta y alerta en sus ojos y en su lengua y trataba de no mirarlo para no humillarse, para fatalmente no humillarse ni arrastrarse, pues no soy ninguna de esas pobres desgraciadas que van a patinar a la vereda de la catedral y a los bancos de la plaza, y entonces suspiró holgadamente con un suspiro casi perfecto, cuando me traigas un ramito de violetas el sábado y todos los sábados cuando regreses de la imprenta o de la notaría o de los ferrocarriles, o de la empresa de funerales donde trabajas y no sé dónde trabajas y no quiero saber dónde trabajas ni lo que haces y no haces cuando dejas tantas horas sola, pero enseguida huelo tus ausencias y cuando te huelo, aunque no te des cuenta, formo otras formas que fatalmente no son yo misma, sin otros peligros para tu salud, otra amenaza para mi soledad, cuando me traigas un atadito de violetas a fines del mes cuando te pagan el sueldo que ganas o no ganas, verás que no nos pelearemos nunca más. Él se movió un poco en la cama, es decir se estiró como para apartarse e irse o morirse más rápido y más enojado, y ella sonrió con una risita gastada y fea. Te das cuenta de que peleamos por nada, por el lucero del alba y por los pasos de otras mujeres que se van alejando por tu boca, por tus manos, especialmente por tus piernas donde estuvieron creciendo y quedándose cansadas y suspiradas? Sí, no me pongo furiosa, comprendo perfectamente que no tengo ahora derecho para hacerlo, pero nos llevamos peleando y eso no es bueno y hasta nada de bueno y cualquiera diría que nos casamos nada más para eso, para mordernos con los dientes y con las palabras en lugar de besarnos con la boca, con los ojos, con las manos y sabes, sabes perfectamente que me gusta tanto que tus pies crezcan enroscados en los míos y me conversen sus deseos que van y vienen por la carretera asoleada de tu cuerpo. Sí, tienes razón, lo reconozco, ahora, es decir ayer, o anoche, ya no me acuerdo, toda la culpa y la maldad hirviendo fue solo mía, lo hice a propósito como dibujando un crimen y no te podré perdonar, lo acepto, lo confieso, lo reconozco y no lo olvidaré, por lo demás estoy segura de que tú lo olvidarás mucho menos y por eso estoy hablando y enloqueciendo sola en mi boca y tengo que ser verdadera y fiel y esclava y herramienta de trabajo y de castigo y de arrepentimiento para ti, una cosita de palo humilde que te mira con sus inocentes ojos pintados y que no llora solo por eso, para no perderlos, para que no se le vayan viajando por las lágrimas y los suspiros mis ojos horriblemente feos y dañados, y tengo que ser verdadera y esclava contigo, es mi obligación, mi devoción, de profesión, no? la profesión de mi boca y de mis piernas, solo soy eso para ti, solo quiero ser eso para ti, el resto de mi cuerpo no existe y no debe existir, solo tú lo miras, solo tú cuando lo tocas le das vida y calor, el calor que eres y que me tapa y me destapa, si no olvidas no perdonarás y el que no olvides me dejará un poquito nerviosa y coja, dudosa, desconfiada, y se sonrió y se abrazó hacia él y terminó de gastar sus lágrimas y se sintió tan desgraciada y sucia cuando se tendió a su lado, fríamente a su lado, desconfiadamente mirándolo, tratando de no mirarlo, queriendo no mirarlo, viéndolo reflejado en todas sus lágrimas, qué tal si de aquí en adelante solo caliento el agua y no la hago hervir para no ser tentada por el demonio que de repente tengo en el bolsillo o en las manos? Él, de espaldas la estaba mirando, encontrándola pálida, descolorida por el sol y por la lluvia, no solo eso, sino fea, franca y honorablemente fea, y la acarició un poco y otro poco y ella, ya muy lejos en su desconsuelo, abrazada como bufanda a su cuello, le escuchaba hablar su silencio y lo sintió reírse, por lo menos ya no te podré golpear con toda mi rabia y mis ganas de borrarte con la mano derecha, pues la odiabas y la odias, verdad? Y le acariciaba con la izquierda la falda, es decir, la pierna, y ella estaba sollozando, saliéndosele la pena a bocanadas, y sintió un agradable calor, suspiró sin terminar su suspiro, cortándolo con los dientes y con el grito, y se hundió en las tinieblas de su cuerpo y de sí misma. Desde entonces, desde aquella noche borrada por su miedo y su incertidumbre, él le traía violetas un sábado de mucho frío, parecen tísicas las pobrecitas, tísicas y abandonadas por su amor querido, le traía amapolas una tarde de mucha lluvia, mucho barro, mucho viento, las amapolas, como yo misma, vienen saliendo del barro, de los temporales, de la lluvia que me llena de cabellos más largos y más sollozantes, como si fuera una famosa trágica del teatro o del cinemascope, y una mañana, la mañana siguiente a una noche en que, sin advertirle él, sin sospecharlo ella, él se había quedado afuera, le trajo un canastito de pensamientos donosamente acomodados y redondeados en un canastito cuyo papel de seda sonaba en sus labios, y en sus ojos, cuya cinta encarnada mascaba para adivinar por qué no estaba furiosa, por qué él no le decía alguna mentira para tornarla odiosa y hasta asesina y entonces, era entonces, en ocasiones parecidas y fatalmente repetidas que ella corría a la cocina a hacer hervir el agua y la leche para prepararle el desayuno, pues esas rameras putas se lo comen a trozos y sin mirar el reloj, pero no le dan de comer ni de beber y yo tengo que disfrazarme de babosa y de caracolito saca tus cachitos al sol y ve, de pasada, si está en el buzón el diario, y corría al costurero a buscar las tijeras, las tijeras grandes de sastre, esas que se usan para prepararle trajes de ceremonia a la muerte, y las encontraba las tijeras y las dejaba escondidas a su alcance, frente a la ventanita y junto a los retratos y cuando él se acercaba a besarla como Judas, quitaba rápidamente y ágilmente la boca, la cara, los ojos, el cuello, todo el cuerpo, ojalá me evaporara o que el agua hirviendo lo convirtiera en humito azul y plomo volando como suspiro por la ventana, sí, de aquí en adelante dejaría la ventana entrejunta y no se sosegaba y no regresaba hacia sí misma, no se metía dentro de su cuerpo y no se asomaba a los ojos ni a las manos, sino cuando él, dócilmente, como el hijito corrompido que me dejó su pobrecita madre, mi adorada suegra, se tendía en la cama y se dejaba oler enteramente, desde el pelo hasta los pies, quítate los zapatos, gritaba furiosa, corría a la cocina y ponía en seis los números del calor horario para que el agua hirviera luego, también el vestón, el chaleco, ese que te tejió la muy bruta el pasado invierno mientras te revuelcas por las calles, las plazas y los restaurantes con esas putas, también los pantalones, también la camisa, también esa porquería sucia que te metiste entre las piernas para atraer a tus sucias abejas, él se quedaba desnudo y cerraba los ojos, cuando ella se alejaba los abría, cuando regresaba miraba primero si traía la tetera en la mano, no, no la traía, no, no la traía todavía, se quedaba bocabajo, mientras ella iba registrando y oliendo la ropa, minuciosamente sin enojarse entonces, sentada frente al espejo para mirarlo y que no se escapara y tengo también la leche hirviendo, la leche es más odiosa, más dolorosa y peligrosa, podría dejarlo ciego, vertérsela entera y después lamerlo y vomitarlo, no, no lo amaba, lo odiaba, no, no lo odiaba, le tenía lástima, se tenía lástima, sacaba el pañuelo del pantalón, el pañuelo del vestón y los olía odiosa y meticulosa, lo dejaba caer al suelo, iba a la cocina y traía el canasto de la basura, se agachaba con náusea y dejaba caer esa ropa en él y se tornaba silenciosa y lo empezaba a oler, sin tocarlo con la nariz ni con los dedos, le parecía que si alguna desgraciada vez lo llegaba a tocar sería malo para ella, pésimo para él, sí, estaba segura, ahora estaba segura de que ella lo mataría desfigurado o de que él la degollaría y después lloraría, el olor de las hembras, de las otras hembras, es una forma indeleble y persistente, no lo puedes borrar con tus besos ni con tus lágrimas, tampoco con tu sangre, ni con la de él, sí, lo dejaré desfigurado y lo mataré, o él me degollará una noche de luna o de viento y después abrirá las ventanas para que salga mi muerte volando junto conmigo, volando las dos y sollozando, revoloteando por la cuadra y el barrio descendiendo en la placita de San Isidro y mirándonos, preguntándonos si regresamos para mirar lo que hace ahora, ahora que ya no estamos, ahora que ya nos sacó del florerito de la vida, que nos cortó a las dos, a ti y a mí, pues a mí también me matan, suspiraba huesosa la muerte y la cogía en su mantito ordinario y se la llevaba volando como una mosca, zumbando lúgubre como un moscardón, pero cosa curiosa, no encontraban la calle, la calle, el barrio, el número, el mundo y la vida se habían corrido y ya habían pasado muchos años y había una nueva gente que hablaba otro idioma más enredado y más simple, sí, el olor de las hembras es una forma que te envuelve, un traje que indecorosamente te pones cuando sales de mi cuerpo y entras en esas inmundicias, cuando llegas así manchado y timbrado no me engañas, muérete de pulmonía, de edema, de calambres y temblores y ojalá apareciera de repente el invierno descargando nubes repletas de nieve y de fríos mortales para cortarte en pedacitos, seguramente que ese olor persistente, ese dolor persistente y esa figura odiada, ese retrato que tienes dibujado en tus silencios y en tus miradas perrunas, algún día me matará, o querrá hacerlo, pero entonces te clavaré las tijeras en la garganta y después abriré los dedos, murmuraba con odio, juraba una y otra vez llorando sentada y desbordada en la cocina, pero estaba a punto del llanto. Después de ese día, ocurría algo sorprendente e inesperado, y quizás por eso menos odioso y mucho menos trágico, aunque, lo comprendía, debiera serlo más, más implacable, más imperdonable y criminal, pero estaba fría y lo miraba como un extraño equivocado de dirección y de dormitorio, y era que él se ausentaba, no ya una noche, un día entero o dos, sino que se evaporaba lunes, martes y miércoles, y cuando en la madrugada del jueves lo sentía echar la llave de la puerta, se dormía en seguida, risueña y fría, apartada y segura, pues todo lo tenía calculado, pensaba, sí, todo lo tengo calculado, repetía rezongando con rabia y odio no contra él y las demás mujeres limpias o a medio limpiar o a medio ensuciar, sino con el mundo, el destino, la vida y la certeza de que jamás, en ningún país, época, calamidad, guerra de guerra o guerra de paz, idilios, somnolencias, tazas de leche corriendo por entre las familias, tazones de sangre corriendo por las fábricas y yéndose por los canalitos de la línea del tren, sí, estaba segura y su historia lo estaba comprobando, que el amor no existía ahora porque no había existido nunca, solo el deseo del amor, el sueño del amor y quizás su necesidad, solo había en el mercado de los hombres y de las hembras desnudas debajo de sus tiras sufrimiento, gente que lo fabricaba, gente que se lo comía. El otro día se arreglaba, es decir se levantaba de madrugada, iba al baño y se lavaba y se pintaba discretamente los labios y se lavaba con esmero los ojos, después apagaba la luz que había encendido y se peinaba en la penumbra lechosa del amanecer, caminaba sin zapatos para que ella no la sintiera, le venía un escalofrío y un estornudo y entonces corría hacia el fondo del jardincito, se agachaba como para vomitar, cogía un poco de pasto y estornudaba sintiendo el olor limpio de la tierra, encendía el anafe, preparaba el desayuno, entraba al dormitorio y salía, entraba al costurerito y trajinaba en la penumbra en sus trapos, sus cajitas y canastitos, encontraba las tijeras y la dejaba disimulada y descuidada al alcance de su mano, miraba el contorno, calculando sus movimientos y los de él, los de él tendrían que ser necesariamente menos y más enfermos, más asustados, tendrás que improvisar un grito, un dolor, un remordimiento, yo estaré fría, fría por lo menos en los ojos y en las manos, seca para siempre en la garganta, y mientras acariciaba y besaba y escondía las tijeras lo miraba a él, por él esperó para asegurarse de que no la fuera a sorprender, pues no importaba lo que pensaba si él miraba lo que ella estaba haciendo, los pasos que daba en el pequeño cuarto, calculando sus movimientos y llevando el filo que brillaba en la oscuridad hacia atrás y hacia adelante, solo dos movimientos, dos rápidos y arrastrados movimientos en la oscura sinfonía que ha sido mi pobrecita vida, de repente tuvo la sospecha de que él, cogido de las sábanas, solo tenía sus dedos cogidos en ella y su cabellera y sus ojos mirándola como entre bastidores, como si quisiera, mañana o pasado mañana sorprenderla y quitársela. Si haces eso, pensó lentamente, si haces además esa cobardía y esa traición, te clavaré las tijeras no donde había pensado, sino en un ojo para dejarte hecho pedazos, pero vivo para toda la vida, quedarás tan andrajoso en tu carne y tan miserable en tu mirada partida que tendrás que suicidarte y entonces trabajaré solo en eso, en seguirte, siguiendo la huella que buscas de tu suicidio, cuando lo hagas, no creas que gritaré, que me desmayaré, que lloraré, si lloro no te podré mirar, sí, es mejor que no te mate, sino que te deje la mitad muerto y la mitad vivo, así, mientras piensas un fatigante suicidio podrás ir a pasear el resto de tu carne andrajosa al barrio de las mujeres, cuando se encienden ellas en las tardes junto a sus braseritos, abriendo las piernas encima de ellos para calentarse otro poco las muy calientes y asquerosas, y si no te vas de la casa, tuerto, desahuciado del trabajo, de la vida, de los amigos y de tu amor, podrás quedarte si quieres, podrás quedarte todas las noches afuera, al lado afuera, o adentro, al lado adentro, pero si haces esta última y postrera fatalidad, me quedará un poco de áspera risa, pues no solo te amarraré a la cama y al catre, sino que encenderé todas las luces antes de salir de la casa que dejaré con doble llave, pues pondré otra chapa y así podrás mirarte, tendrás que mirarte, aunque no quieras, en los espejos, en todos los espejos que pondré frente a ti, detrás de ti, a tu lado derecho, a tu lado izquierdo, encima de la cama, exactamente encima de la cama y regresaré muy tarde cada noche, más tarde cada noche, hasta que me acostumbre a regresar en la madrugada como esas mujerzuelas de los braseros en las piernas y en el sexo, pues te matarás o te matarán, yo no, yo habré hecho ya mi entera parte, dejándote la mitad vivo, la mitad muerto, y me gustaría saber qué santa, qué hembra, qué mujer, qué afiebrada por la soledad sería capaz de querer, lo que se llama querer, a un tuerto, es decir a un espantoso tuerto, pues no te sacaré solo el ojo, sino parte de la cara espantosa, quererte suave y después charlar y conversar confidencias, indecencias o desgracias contigo, el tuerto absoluto y profesional, acercándose a ti, a ti mismo, a lo que eras, al raspado de hombre que entonces eres para que por fin tengas que confesarle cómo fue la ocasión y la guerra personal en que perdiste exacta y bárbaramente el ojo. Eso pensaba ella, sintiéndose malvada y fría, pero no fue precisamente lo que ocurrió, sino otra historia en que no había pensado, en la que no se había atrevido a pensar. Y lo que improvisadamente, y sin previa sospecha, ni espera, provocación o iniciación, fue que una mañana, en realidad hacia el mediodía, después de la tercera noche en que él se quedaba afuera y ella estaba angustiada, descolorida, enflaqueciendo quieta y peinada, que al entrar, sin darse cuenta de que ella no estaba enojada, ni siquiera furiosa, solo feliz, sin demostrarlo, solo lentamente dichosa de que hubiera regresado, cuando después de unas breves y agudas palabras llenas de odio de parte de él, llenas de cansancio de parte de ella, él de un salto cogió las tijeras que estaban a la vista encima del costurerito y se la clavó en la mejilla, junto al ojo, no se lo sacó, creyó que no la había herido y se rio nervioso y miró la sangre y abismado y asustado miró que ella no gritaba, no, no gritó entonces ni después, cuando pasados los días y recuperada ya, mirándolo sin mirarlo con su ojos buenos, se quedaba sentadita al borde de la ventana, tocándola el cuadradito de sol, que él, apoyado en sus rodillas, echadas sus manos humildemente en su falda la miraba y se le llenaban los ojos de lágrimas silenciosas, la herida no había sido fenomenal, pero la intención homicida había sido evidente, pues algún día después le había dicho, como yo te quiero más, más que lo que tú me querías, no quería dejarte deformada e inválida, sino matarte limpiamente, cortarte la respiración con las tijeras, separarte y cercenarte de mi lado, del lado de mi alma, me perdonas, verdad, no perdonas todo y casi lo olvidas todo, verdad, ella no le contestaba y solo le desparrama unos pocos dedos cariñosos por la cabellera revuelta, no, no perdió el ojo, pero de todas maneras quedó ciego la mitad e inutilizada y aun no tenía treinta años. Se veía de todas maneras bonita, él la veía de todas maneras impresionantemente linda y delicada, tanto que, si le hubiera herido los dos ojos, pensaba con miedo, quizás sí ella se hubiera desaparecido, evaporado entre el costurero fatal y la ventanita humilde. Sí, se veía de todas maneras atractiva, dramática, delicada, como una tacita de té de porcelana china o una cajita frágil de la laca de Ceylán, que se hubiera traspapelado entre la nerviosidad de los dedos en un momento de amoroso y urgente descuido, al buscar inesperadamente una dirección, un itinerario del avión hacia París, del tren hacia Buenos Aires, un poco de dinero para darle por si en la noche llegaba y llegaba tarde y había que pagarle el taxi, o un espejito para mirarse la porción intocada e inalterable de su cara. Aquí está el espejito de marco de plata que te traje de Palma de Mallorca, dijo él, tornándose arrepentido y pálido y tratando de saltar hacia la alegría de caminar por ella, llevándole inválidamente de la mano hacia el olvido, creo que ahora podrás mirarte todo y demorarte todo lo que quieras, te ves bonita y sensual de un lado, horrible y malvada del otro. Pues eso es cierto, dijo ella, apenas sonriendo, apenas no queriéndolo o comenzando a fastidiarse de él y a odiarlo, pues tengo que verme criminal y espantosa de ese lado, pues es tu retrato y no el mío, y como él se quedaba callado y quitaba sus manos de su falda, su rostro de su mirada, se salía del ruido y entraba en el silencio y se alejaba por él, decía en voz alta y sonriendo, pues tendrás que quererme desde ahora, de un solo lado, o soportarme, por lo menos hasta que me dejes equilibrado con otro ataque de furia de las tijeras, suspirando, suspiraba calmada y terminada y sin sensaciones, sin ruidos, con mucha luz rellenándole la cara por el ojo bueno y de largas pestañas que se vaciaba a raudales y se quedaba suspirando, pensando que si eso espantoso y peligroso ocurría de nuevo, y quizás tendría que ocurrir, creía ella que él elegiría bien, es verdad que a ciegas más que ella misma, pero con esa inocencia aplicada y repleta de experiencia del artista que no sabe lo que hace, pero lo hace y después se queda cansado, angustiado, triste y vacío, es decir, vaciado, y tendrás que hacerlo perfectamente, pues hay un crimen y un cuadro o una música o una historia que hay que escribirlo e imaginarlo sin arrepentimiento y con verdadera pasión, de amor o de odio, al menos de reminiscencias de lo que has vivido o de lo que no te han dejado vivir y sobre todo tendrás que llegar al fondo, hasta tocarte el fondo, el hueso, la raíz de la respiración de donde mana mi tristeza y ahora con toda seguridad manará el llanto, el llanto que ya nada espera ni nada teme y solo puede crecer sin compromisos y sin plazo, tendrás que hacerlo así, como te guían mis palabras para no tener arrepentimiento y él se quedaba callado o salía por la puerta de calle, no lo sabía, no le importaba, no quería saberlo, suspiraba tranquila y se arrebujaba en el chal, pues sentía un delgado frío, pues otra que no fuera yo lo denuncia al juzgado por sevicia, otro que no fuera él, se suicida, se suicida con los ojos cerrados para no mirarse su propio crimen, sudando entre sus dudas, se suicida con las misma tijera, mezclando misteriosamente las sangres, sin diferenciarse las sangres y hasta yo, por compasión y agradecimiento del tiempo que hemos pasado juntos sin gastarlo, lo habría ayudado, sí que creo que lo habría ayudado amorosamente a matarse para que no anduviera por ahí por esas calles de dios y del diablo, tajeando pechos, bocas, muslos que le gustan y que le dan miedo y lo llaman y lo rechazan, le dan calor y luego frío y hielo. Pero él no se iba, no se iría, estaba desgraciadamente segura de que no se iría, pero por qué decía eso, desgraciadamente? Sabía que no era su exacto pensamiento, tampoco su más denodado y obsesivo deseo, de todas maneras es una manera terrible de demostrarte que le haces falta a un tipo si él te mata y te deja irreconocible e inutilizada, se reía para sí misma, pensando que, mientras se reía, sus dientes estaban lindos y su boca ansiosa de juventud y de verdadero amor, pero ya lo habían constatado y catalogado, el amor no existe, solo las desgracias del amor, solo las lágrimas, los gritos primero, después los chillidos, después el silencio y un par de tijeras humildemente y sin esperanzas abiertas a tu lado, junto a tu ojo asesinado, sí, quizás sí era más una desgracia para él que para ella, él era o había sido activo peregrinando como un vagabundo en busca del amor de puerta en puerta, de puta en puta, saliendo de la asquerosa noche para empujar la puerta en la madrugada mientras ella lo esperaba o no lo esperaba, afiebrada con la angustia, helada con el miedo y luego, antes de insultarlo con su silencio, le limpiaba un poco las porquerías y suciedades o se encerraba ella misma en el baño antes que él lo hiciera para darse una ducha minuciosa y tibia. Sí, se había equivocado al no irse después de lo que había sucedido, también se había equivocado al quedarse, estaba la mitad ausente, la mitad junto a ella, parecía que su ojo martirizado se lo había llevado, entonces le aparecía esa persistente sonrisa no demasiado triste en la comisura del labio, él se acercaba para hablarle, pero no le hablaba, se acercaba y se alejaba, ella estaba secuestrada e incomunicada por el miedo, por el miedo que él vertía como un sudor del terror y del arrepentimiento, se acercaba en puntillas, se quitaba los zapatos, como lo hacía ella antiguamente, para que no lo sintiera acercarse y la miraba, la estaba mirando del lado indebido y prohibido, aquel que la señalaba, como la creía adormilada se acercaba más para mirarla, iluminándola con su respiración, le miraba la mitad de la cara, la herida, la que estaba envejeciendo. Te das cuenta?, dijo alegremente ella una tarde de finales de año, bajo un cielo radiante, azul y negro y caluroso, lleno de sudadas estrellas, él no contestó, no dijo nada, no se acercó tampoco, no se echó arrodillado junto a ella, a ella le gustaba ese gesto y ese movimiento y esa entrega amarrada, pero no dijo nada, no agregó nada, y en la noche lo sentía darse vueltas en el lecho, afiebrado y martirizado por las dudas, hacia la madrugada lo sintió roncar despacito y subterráneo. Te das cuenta?, dijo otra vez alegre, pero un poquito, nada más un poquito melancólica, una tarde en que el sol entraba a raudales por la ventana, te das cuenta, mi amor querido, que estoy fantásticamente envejeciendo de un solo lado? No, no me digas nada, no me consueles, no me sostengas con palabras vagas, no te arrepientas con lloriqueos inútiles, no llores por nada, no me hagas llorar, pues podía llorar hasta morirme mirando en la cercana lejanía joven y atractiva, enteramente joven y atractiva, pero dentro de unos años seré una viejecita de un lado y una muchacha del otro. El pensamiento la hizo reírse silenciosa y escandalosamente y terminó gritando su alegría. Quizás podrías exhibirme en un teatro o en una vitrina de una tienda de modas, tal vez en los ventanales de una peluquería de pelucas elegantes, ganaríamos dinero y compraríamos la casita que solo tuvimos en sueños, esa que el sueño agrandaba con un famoso jardincito lleno de rosas, de violetas, de amapolas, de pensamientos desesperados y, por supuesto, con una gran mata de hortensias golpeándome la ventana con el viento para despertarme, pero entonces sería una canallada y un verdadero crimen, el único crimen, si no empiezas tú a envejecer también solidario con mi desgracia partida, por lo menos en tu mano quemada, y se la cogió rápidamente y torció la cara para mirarla y él se entregó pueril y humilde y se la miró también y se rio entre las lágrimas y vio, y vieron ambos que efectivamente era la mano de un viejo. Cómo no lo habían pensado y descubierto antes? Ella juntó afanosamente la ventana para que el radiante sol no los denunciara y humillara, y sin que ella se lo pidiera, como hacía antiguamente cuando estaba celosa, él se desnudó y se quitó la camisa, y vieron, espantados y maravillados, y temerosos de tornarse nerviosos con la dicha regresada que, efectivamente, no solo su mano, también su brazo, su hombro y parte de la espalda y del pecho, eran de un viejo. Lloraron juntos abrazados, quedándose silenciosos, pero entre los besos que se amontonaban en sus labios, también fluían las palabras deseosas de acompañarlos y unirlos, sollozaron abrazados y después sonrieron, feos y hermosos, con holgura, acariciándose ambos el lado marchito de sus cuerpos, el único que había vivido, después cansados ya, dolorida la garganta, cansadas las manos, dormidos los cuerpos miraban hacia arriba, él, hacia el techo, hacia la pared ella hacia el lado. Y para qué quieres un jardín?, preguntó él de repente y con seguridad como si inobjetablemente tuvieran el dinero necesario en el veladorcito o en la cuenta ahorrada en el banco. Y ella se quedó callada y le acariciaba vaga y flojamente el pelo. Oh, dijo, las hay de todos colores y quizás si experimentando, comprando libros siguiendo cursos de jardinería, podríamos inventarles otros colores más espléndidos y más rotundos, sí, sí, con toda seguridad me gustaría tener miles de flores, de ellas mismas y no de sus sueños o sus solo perfumes en el jardín, caminando por el pasadizo, entrando a las piezas subiéndose por la cama para taparme. Y en la noche soñaba él, aunque no había dicho nada más y preguntaba nada, que por fin, después de muchos años, y seguían siendo jóvenes, exactamente jóvenes de un lado y no tan jóvenes del otro, no digas eso, no mientras eso, refunfuñaba con su voz y su risa mezclada ella, claro que de un lado somos jóvenes adolescentes o hasta muchachos, pero del otro un par de pordioseros, y fue entonces que, dormida ya ella, dormida del todo ella hasta mañana, la miró y se estuvo llorando, sintiéndose aliviado, pagado y arrepentido, y mientras le besaba toda la cara, las dos mitades distintas de la cara, le decía palabras suaves, despacito, apenas audibles, que él mismo no alcanzaba a formar en sus oídos, estando seguro de que hay una sola cosa cierta, que ya han pasado muchos, pero muchos años y todavía no llega la noche, murmuró, deslizándole el brazo bueno, el brazo joven, bajo la cabecita y la frondosa cabellera brillante oliendo a jardines, acariciándole la frente vieja, la mitad de la frente que él criminalmente había envejecido, besándole el ojo joven y sano que dormida bajo sus pestañas, besándole una y otra vez el ojo ausente y asesinado, la boca joven y la boca vieja, besándolas a las dos, como si fueran dos mujeres, mi antigua y corrompida amante, mi nueva y doncella enamorada, y susurró con seguridad, las hortensias próximamente. La mira y se queda a su lado, quiere levantarse, salir un poco a respirar el aire de la tarde, pero no se mueve, se sale, se queda mirándola, adivinándola, ella empieza a sonreír, a sonreír tan divinamente que hasta su boca vieja se torna apacible y transitoriamente joven, iluminándolos a los dos como una linterna, sonríe y quiere hablar, quiere decirle algo urgente antes que se le olvide y está segura de que se le olvidará si él no le suelta la boca, trata de enojarse, de tornarse furiosa, odiosa, celosa, pero no puede hablar porque él le tiene cogida la boca con la mano sana, como si fuera a exprimir un racimo de besos retardados y sin destino, unas palabras misteriosas y rencorosas, y siente que con la otra mano, la enferma, la quemada hace mil años, busca algo en la oscuridad, entre sus ropas, las de ella, las de él, las de la cama, algo con que fatalmente herirla y asesinarla del todo, pues la verdad, pensaba en sueños, no solo es que estés envejeciendo, en parte envejeciendo, la mitad matemática envejeciendo, sino también muriéndose ella y muriéndome yo, y morirme de vieja la mitad, la horrible y pobrecita mitad, oh dios, qué va a ser de nosotros, de mí, es decir de él?, tendrán que enterrarme espantosamente viva, la mitad viva y él seguirá matándome hasta enterar y cumplir legalmente mi muerte y su viudez, y el pensamiento la hizo gritar y saltar, y sollozó y despertó y lo vio extrañamente tranquilo, sacramentado y dormido, pero ella también estaba dormida junto a él, ella miraba eso y lo verificaba, muy junto a él, como una hiedra en una antigua muralla, murmuró, no abrazados como amantes desesperados y perseguidos, sino como amantes que se habían violenta y normalmente querido y odiado, amenazado y herido, besados hasta sacarse sangre y odiado hasta sacarse sangre y tenido celos sucesivos, dudas intermitentes y cada vez más odiosas y pecaminosas, desesperanzadas, acabadas, fatigadas, desesperadas, sufrimientos, sufrimientos anegados en lágrimas, en silencio, en sangre, caminando con ellos, a veces solos bajo la lluvia, solos y embarrados y viudos bajo la lluvia caminando hacia el camposanto, a veces unidos por la boca y por la cintura en la perfumada penumbra del verano y el sol finalmente, antes de borrarlos y borrarse, se encendía como una lucecita primero rosada, después azul, después blanca como sábanas de hospital, después roja de sangre y de furia y se sonrió y se quiso reír, pero no podía y se movió un poco para remecerlo y despertarlo, o tal vez, con más regalía y sensual flojera, para que él la despertara como estaba mandado y escrito en la historia de todos los amantes, que más que amarse sufrieron hermosamente un amor inexistente y los miró con su ojo sano a los dos, a ella y a él, a él y a ella, y cuando el planchado e impecable día entró por la ventana, no eran oleadas de sol y de luz las que venían volando y rodando, pero era otra luz, otra forma, otro recuerdo, otro perfume, otro ruido de agua a orillas de la juventud y del mar, las que traían las hortensias volando y vaciándose por la ventana, tapándola, descendiendo primero sobre el ojo muerto, fue una barbaridad, una locura, un crimen lo del ojo, suspiró queriendo odiar a alguien, a alguien que no recordaba, pero sabiendo que no podía odiar ni despertar, sintiéndose reconciliada, descendiendo también las hortensias sobre el brazo muerto, ese brazo que inobjetablemente no era de ella, pero era de ella, le pertenecía, ella lo había formado y deformado, ella lo había muerto, fue una canallada, fue primero una canallada, la primera, la que inauguró nuestra desgracia, es decir nuestra vida, yo empecé a hacerme criminal rayada con ese jarro de amor y celos hirviendo con el que quería borrarlo y diluirlo, por qué lo hice, dios, virgen santa, lo sabes tú ya que no lo sé yo? Estaba loca, salida de mí misma, salida de él, loca de amor, loca sin amor? Las hortensias descendían piadosa y jubilosamente hacia ella y hacia él, y ella se daba cuenta de que él se daba cuenta de que eran otra vez jóvenes, o de que eran por fin jóvenes o de que comenzaban a serlo, y por eso se reían descentrados e ignorados, sin experiencia, eran jóvenes y estaban jóvenes, recién entraban por la puerta de la vida, y ese par de brazos que se iban alejando eran ellos, ellos jóvenes, dos muchachos embriagados por el vino del amor, o del desamor, daba lo mismo, pues una pasión los unía y los enceguecía, oh, eso, se dijo, tratando de hablar, pero no podía abrir ni despegar los labios ni las pestañas de su ojo que lo buscaba a él para decirle, entre sollozos, que no importaba, que nada importaba nada, ni siquiera esto, las hortensias ocurrieron y descendieron antes que yo me hiciera criminal con ese jarro hervido de odio y de celos, antes que él matara con las tijeras la mitad de mi cara, eso es, estamos como antes, porque recién venimos llegando y entrando por la juventud hacia la vida, eso es, eso tiene que ser, vámonos, mi amor querido, adiós mi amor único querido. – Hacia las once de la mañana de un día nublado
– Jueves 13 de marzo / y otoñal, aunque estamos a las puertas de la primavera / domingo 20 de abril, en la mañana, poco más de las diez y media, día feo, tal vez frío, la tele anunció anoche para hoy tiempo invernal, lluvia, quizás nieve. Hoy domingo helaba en la mañana y después lloviznó.
- Variaciones de esta narración podrían ser las que contarán, ordenadamente, todas las heridas que ellos –heridas físicas, visibles en el cuerpo, se van haciendo a través de los años, amándose y celándose, y cada herida produce en sus cuerpos la sensación innegable de que se van yendo, de que van disminuyendo, achicándose y finalmente, ante esa enfermiza obsesión, segura de que eso es lo que ocurre, ella saca los espejos, los dos o tres espejos de su casita humilde, y esa tarde, ese anochecer, tienen la última pelea y sueñan que se mueren, ella sueña que están muertos y los ve a los dos muertos, como se dice más arriba, pero no llora ni se emociona, solo lo constata y se va caminando, volviéndose una o dos veces, como si la siguieran, como si ella y él la siguieran. Pero en estos momentos creo que podría ser, este codicilo, otro cuento, otra narración, dramática, pero no desesperada.
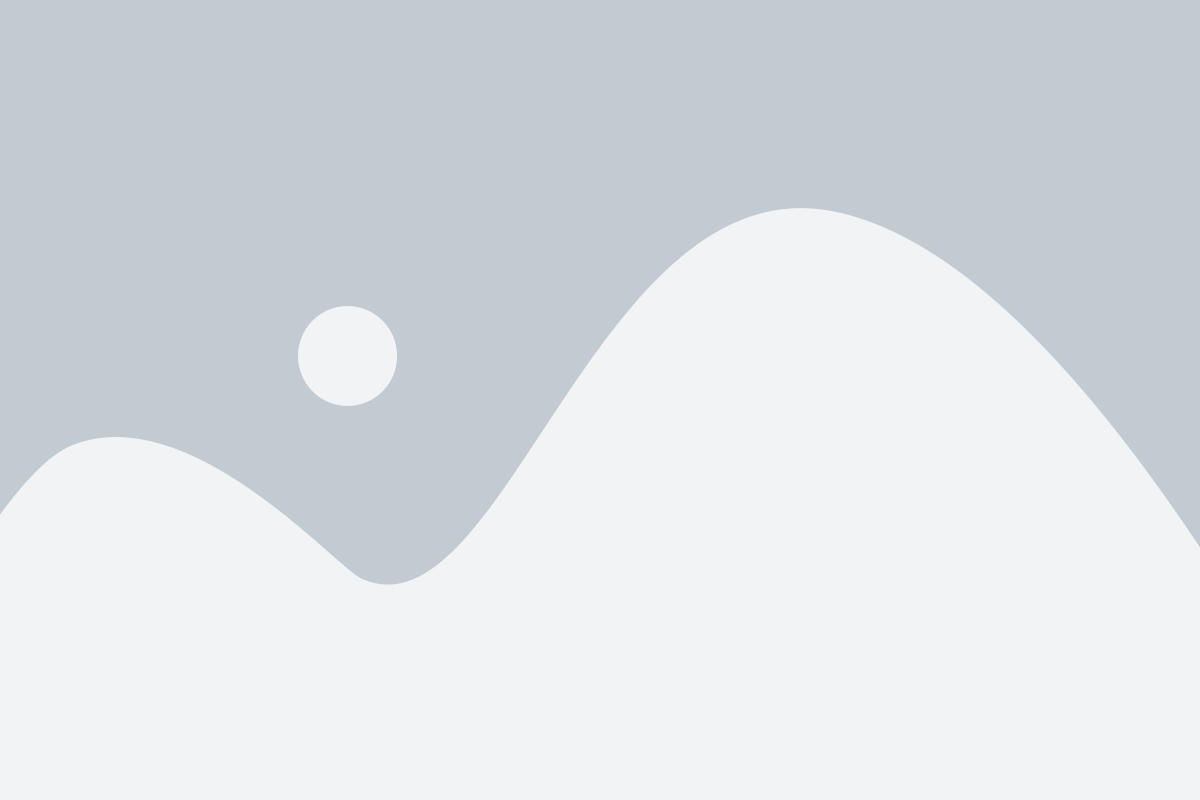
Sobre el autor:

Carlos Droguett
Carlos Droguett, (Santiago 1912 – Berna-Suiza 1996). Es uno de los narradores chilenos más destacados. Obtuvo el Premio Municipal de Santiago en 1954 y el Premio Nacional de Literatura en 1970. Es autor de novelas notables como Eloy, Patas de Perro, Sesenta muertos en la escalera, El hombre que trasladaba las ciudades y Según pasan los años Allende, compañero Allende, entre otras obras.
